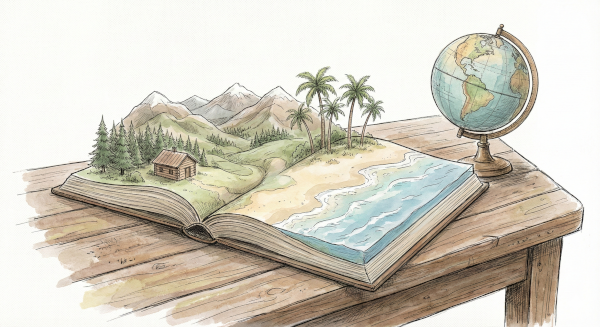1. Situación y marco geodinámico de España
La Península Ibérica se ubica en el extremo suroccidental del continente europeo, funcionando como una verdadera encrucijada geográfica y puente natural entre dos continentes (Europa y África) y dos grandes masas de agua con características térmicas opuestas (el océano Atlántico y el mar Mediterráneo). Esta singular posición estratégica no es solo un dato locacional, sino que determina sus rasgos físicos, climáticos y biogeográficos, definidos por tres características morfológicas fundamentales que condicionan la vida humana y natural:
- Forma maciza: La península presenta una configuración compacta y trapezoidal, similar a una piel de toro extendida, con una gran anchura de oeste a este (unos 1.094 km). Esta compacidad se ve reforzada por un contorno costero predominantemente rectilíneo y poco recortado (con la excepción de las rías gallegas), lo que limita drásticamente la penetración de la influencia suavizadora del mar hacia el interior. Como consecuencia, se acentúa la continentalidad del clima en la Meseta, generando grandes amplitudes térmicas [2].
- Elevada altitud media: Con 660 metros sobre el nivel del mar, España ostenta el título de ser el segundo país más montañoso de Europa, solo superado por Suiza. Sin embargo, es crucial entender que esta singularidad orográfica no se debe tanto a la presencia de cumbres alpinas extremas, sino a la existencia de un enorme bloque central elevado, la Meseta Central, que actúa como plataforma basal de gran parte del territorio. Esta altitud tiene implicaciones directas en la agricultura (limitando los cultivos sensibles a las heladas) y en la dificultad de las comunicaciones.
- Disposición periférica del relieve: Las principales cadenas montañosas se disponen a modo de muralla rodeando la Meseta (Cordillera Cantábrica al norte, Sistema Ibérico al este, Sierra Morena al sur). Esta arquitectura natural tiene un "efecto barrera" doble: dificulta el acceso y las comunicaciones desde la periferia litoral hacia el centro peninsular, y bloquea la entrada de masas de aire húmedo oceánico, convirtiendo el interior en una zona seca y de contrastes térmicos acusados.
Evolución geológica
El relieve que observamos hoy no es estático, sino el resultado final de una compleja y larga historia geológica de millones de años que ha alternado fases de orogénesis (construcción de relieve) con largos periodos de calma y erosión (destrucción de relieve) [1]:
- Era Arcaica o Precámbrico (4.000-600 m.a.): En esta fase primigenia emergió una banda montañosa arqueada en la zona de la actual Galicia y puntos aislados del Sistema Central y Montes de Toledo. Estos relieves primitivos fueron posteriormente arrasados por la erosión y cubiertos por los mares paleozoicos.
- Era Primaria o Paleozoico (600-225 m.a.): Se produjo el evento geológico fundacional de la península: la Orogénesis Herciniana. Este plegamiento levantó grandes cadenas montañosas formadas por materiales silíceos (granito, pizarra, cuarcita). Durante millones de años, la erosión desmanteló estas montañas hasta convertirlas en zócalos rígidos o penillanuras suavemente onduladas, dando origen al Macizo Hespérico, la pieza clave del puzle peninsular.
- Era Secundaria o Mesozoico (225-68 m.a.): Fue un largo periodo de calma orogénica, caracterizado por la erosión de los viejos macizos y la sedimentación. Las transgresiones y regresiones marinas depositaron potentes capas de sedimentos calizos (margas, calizas) en los bordes del zócalo inclinado y en las profundas fosas marinas (geosinclinales) que ocupaban las actuales zonas de Pirineos y Béticas.
- Era Terciaria o Cenozoico (68-1,7 m.a.): La Orogénesis Alpina supuso una convulsión tectónica que transformó radicalmente el relieve: se plegaron los sedimentos blandos levantando las grandes Cordilleras Alpinas (Pirineos y Sistemas Béticos); el viejo zócalo rígido, incapaz de plegarse, se fracturó y dislocó formando la Meseta, sus rebordes montañosos y las depresiones interiores; y finalmente, todo el bloque de la Meseta basculó hacia el oeste, determinando que la gran mayoría de los ríos peninsulares (Duero, Tajo, Guadiana) desemboquen en el Atlántico.
- Era Cuaternaria (1,7 m.a. - actualidad): Es la etapa del retoque final del paisaje. Predominó la erosión ligada a las variaciones climáticas, destacando el glaciarismo en las cumbres más altas (circos, valles en U) y la formación de terrazas fluviales escalonadas a lo largo de los valles de los ríos debido a la alternancia de fases glaciares y interglaciares.
2. La Meseta y su zócalo paleozoico (Macizo Hespérico)
La Meseta Central constituye la unidad morfoestructural fundamental, la columna vertebral del relieve peninsular. Ocupa aproximadamente el 45% de la superficie española y se define geomorfológicamente como una antigua llanura elevada o penillanura (con una altitud media oscilante entre 600 y 800 metros). Geológicamente, representa el resto del antiguo Macizo Hespérico paleozoico, que fue arrasado por la erosión durante el Mesozoico y posteriormente deformado y fracturado durante la violenta Orogénesis Alpina [1].
La respuesta de este zócalo rígido a las presiones alpinas dio lugar a una estructura germánica clásica, caracterizada por la alternancia de bloques levantados (horst), que forman las sierras interiores, y bloques hundidos (graben), que originaron las fosas tectónicas. Estos bloques hundidos evolucionaron hacia grandes Cuencas Sedimentarias interiores, que funcionaron como lagos cerrados y fueron colmatadas por sedimentos continentales durante la Era Terciaria y Cuaternaria. La erosión diferencial sobre estos sedimentos horizontales ha dado lugar a un relieve tabular característico de la España interior:
- Páramos: Son superficies estructurales planas y elevadas, coronadas por un estrato duro (calizas lacustres) que las protege de la erosión vertical. Son especialmente visibles y extensos en la Submeseta Norte y en la zona de la Alcarria, ofreciendo un paisaje austero y horizontal.
- Campiñas: Corresponden a las zonas más bajas y suavemente onduladas, donde la erosión ha desmantelado la cobertera caliza superior, dejando al descubierto materiales más blandos como arcillas y margas. Son suelos muy fértiles, ideales para el cultivo de cereal, como se aprecia en la Tierra de Campos.
- Cuestas: Son las zonas de pendiente inclinada que conectan los páramos (niveles altos) con las campiñas (niveles bajos), evidenciando la erosión diferencial entre estratos duros y blandos [13].
Desde un punto de vista regional, el Sistema Central divide la Meseta en dos grandes unidades con personalidad propia: la Submeseta Norte (cuenca del Duero), que es más alta (750 m de media) y está más aislada por sus cinturones montañosos; y la Submeseta Sur (dividida a su vez por los Montes de Toledo en las cuencas del Tajo y Guadiana), que es ligeramente más baja, bascula suavemente hacia el Atlántico y presenta un clima algo más abierto [14].
3. Relieves interiores de la Meseta: Sistema Central y Montes de Toledo
En el interior de la Meseta se levantan dos grandes sistemas montañosos que rompen la monotonía de la llanura central. Su origen geológico no es el plegamiento, sino la fractura y rejuvenecimiento del Zócalo Hespérico durante la Orogénesis Alpina. Las fuertes presiones levantaron bloques (horsts) de materiales silíceos muy antiguos (granito, pizarra, gneis) a través de fallas [11].
A) El Sistema Central Es una vigorosa y robusta alineación montañosa de unos 700 km de longitud que divide la Meseta en dos mitades asimétricas. Funciona como una muralla rocosa que separa las cuencas del Duero y del Tajo.
- Sierras Principales: De oeste a este, destacan las sierras de Gata, Francia, Béjar, y el sector central más elevado formado por Gredos (donde se alza el pico Almanzor, techo del sistema con 2.592 m) y Guadarrama (Pico Peñalara).
-
Modelado del paisaje:
- Glaciarismo: En las cumbres superiores a los 2.000 metros (especialmente en Gredos y Guadarrama), la acción del hielo cuaternario dejó una huella indeleble en forma de circos glaciares, lagunas de alta montaña (como la Laguna Grande de Gredos) y valles en forma de artesa.
- Modelado Granítico: En las zonas de media montaña, la alteración química del granito ha generado paisajes espectaculares de berrocales, acumulaciones caóticas de bolas graníticas, tors y piedras caballeras, siendo La Pedriza del Manzanares (Madrid) el ejemplo más notable [16].
B) Los Montes de Toledo Constituyen una alineación de menor entidad que divide la Submeseta Sur, separando la cuenca del Tajo de la del Guadiana. Son montañas de formas más suaves y cumbres aplanadas, con una altitud máxima en el pico de Las Villuercas (1.603 m).
- Morfología Apalachense: Esta unidad es el ejemplo paradigmático de relieve apalachense en España. Este tipo de relieve es fruto de la erosión diferencial sobre una antigua estructura plegada que fue arrasada y luego levantada. La erosión ha actuado selectivamente: las capas duras (cuarcitas) han quedado en resalte formando crestas paralelas y alargadas, mientras que las capas blandas (pizarras) han sido vaciadas formando valles longitudinales [12].
- Rañas: A sus pies se extienden las rañas, amplias rampas sedimentarias formadas por cantos rodados de cuarcita arrastrados desde las sierras por las lluvias torrenciales.
4. Rebordes y unidades periféricas de la Meseta
Son las cordilleras que se formaron durante la Orogenia Alpina al comprimirse los materiales depositados en los bordes del zócalo meseteño. Su función geográfica es vital, pues rodean y aíslan climáticamente a la Meseta.
A) La Cordillera Cantábrica Constituye el borde septentrional y actúa como una gran barrera climática disimétrica que separa la "España Verde" de la "España Seca".
- Sector Occidental (Macizo Asturiano): Geológicamente es una prolongación del zócalo paleozoico, compuesto por materiales antiguos (pizarras y cuarcitas) levantados por fractura. Alberga la gran riqueza carbonífera de la península.
- Sector Central y Oriental (Montaña Cantábrica): Aquí predominan los materiales sedimentarios (calizas) depositados en el Mesozoico y fuertemente plegados. Es el sector más espectacular, donde destacan los Picos de Europa (Torre Cerredo, 2.648 m). La combinación de la altitud y la litología caliza ha favorecido un intenso modelado kárstico (gargantas profundas como la del Cares) y glaciar (Urriellu o Naranjo de Bulnes) [18].
B) El Sistema Ibérico Cierra la Meseta por el noreste, separándola de la Depresión del Ebro. Es una cordillera de estructura compleja (estilo sajónico) que combina fallas en el zócalo profundo con pliegues en la cobertera sedimentaria.
- Sector Norte: Es la parte más elevada y compacta, con sierras paleozoicas que conservan huellas glaciares, como la Sierra de la Demanda y el Moncayo (máxima altura con 2.313 m).
- Sector Sur: La cordillera se ensancha y bifurca en dos ramas: la interior o castellana (Sierra de Albarracín) y la exterior o aragonesa (Maestrazgo). En esta zona caliza, la erosión ha creado paisajes kársticos de fantasía, como la famosa Ciudad Encantada de Cuenca, esculpida por el agua y el viento [19].
C) Sierra Morena Cierra la Meseta por el sur. Geológicamente es un caso singular: no se trata de una cordillera plegada típica, sino de un brusco escalón tectónico (una gran flexión-falla) producido por el hundimiento del bloque bético bajo la depresión del Guadalquivir. Esto genera una curiosa disimetría: vista desde la Meseta apenas es una suave ondulación, pero desde el sur es una muralla imponente. Sus materiales son paleozoicos y oscuros (pizarras), ricos en minerales, y su paso natural histórico es el desfiladero de Despeñaperros [20].
5. Unidades exteriores a la Meseta
Son las grandes cordilleras alpinas formadas por la compresión y plegamiento de enormes espesores de sedimentos depositados en fosas oceánicas (geosinclinales), sin conexión directa con el zócalo de la Meseta.
A) Los Pirineos Forman una robusta frontera natural con el continente europeo a lo largo de 440 km. Presentan una estructura en zonas paralelas y una gran disimetría (más abruptos en la vertiente española):
- Zona Axial: Es el eje central y vertebral de la cordillera, formado por materiales paleozoicos (granitos y pizarras) de un antiguo macizo rejuvenecido. Aquí se encuentran las cumbres más elevadas (Aneto, 3.404 m; Monte Perdido) y es el dominio indiscutible del glaciarismo, con lagunas de alta montaña (ibones) y valles en "U".
- Los Prepirineos: Son alineaciones montañosas situadas al sur de la zona axial, de menor altitud y litología caliza, formadas por pliegues más suaves (Sierras de Cadí y Guara).
- Depresión Media: Entre ambas zonas existe una depresión longitudinal (Canal de Berdún) clave para las comunicaciones [26].
B) Las Cordilleras Béticas Constituyen el sistema montañoso más joven, extenso y complejo de la península, caracterizado geológicamente por la presencia de mantos de corrimiento (pliegues desplazados horizontalmente).
- Cordillera Penibética: Es la franja litoral y más elevada, donde afloran materiales antiguos del zócalo paleozoico. En su centro se alza Sierra Nevada, macizo que alberga el Mulhacén (3.479 m), la cumbre más alta de la Península Ibérica.
- Cordillera Subbética: Se sitúa en el interior, al norte de la anterior. Es un conjunto de sierras calizas y margosas de relieve muy agreste y kárstico (Sierras de Cazorla, Segura y Grazalema) [28].
- Depresión Intrabética: Entre ambas cordilleras se intercalan una serie de depresiones o "hoyas" discontinuas (Ronda, Antequera, Guadix, Baza), rellenas de sedimentos blandos donde la erosión ha excavado paisajes de badlands.
C) Sistemas Costero-Catalanes Doble alineación montañosa paralela a la costa que aísla la Depresión del Ebro del mar. Se divide en Cordillera Litoral (costera) y Prelitoral (interior), donde destaca el macizo de Montserrat, famoso por sus formas de conglomerados modelados en agujas [31].
6. Grandes depresiones terciarias
Son extensas fosas prealpinas de forma triangular, hundidas durante la orogenia Alpina y colmatadas posteriormente por potentes espesores de sedimentos.
A) Depresión del Ebro Encajonada entre los Pirineos, el Sistema Ibérico y la Cadena Costera, funcionó inicialmente como una cuenca de antepaís cerrada, un gran lago interior que no tuvo salida al mar hasta finales del Terciario.
- Relieve: En los bordes montañosos (somontanos) se forman mallos (torreones de conglomerados como los de Riglos). En el centro de la depresión, la alternancia de calizas y arcillas genera un relieve de muelas (mesas planas) y, en las zonas más áridas y yesíferas, paisajes desérticos erosionados (Bardenas Reales) [33].
B) Depresión del Guadalquivir A diferencia de la del Ebro, esta depresión estuvo abierta al océano Atlántico como un gran golfo marino hasta tiempos geológicos recientes.
- Relieve: Al colmatarse con sedimentos marinos y fluviales, dio lugar a un relieve de formas muy suaves: las campiñas, llanuras onduladas de suelos arcillosos muy fértiles. En la desembocadura, la escasa pendiente y la acción de las mareas crean las marismas del Guadalquivir (Doñana), un ecosistema anfibio de enorme valor ecológico [36].
7. Costas y modelado litoral de España
Las costas españolas se caracterizan por su trazado predominantemente rectilíneo, lo que reduce la penetración de la influencia marina.
A) Litoral Atlántico Norte (Cantábrico/Gallego) Es una costa de hundimiento, caracterizada por ser rocosa, acantilada y abrupta, donde la montaña llega al mar.
- Rías Gallegas: Son valles fluviales invadidos por el mar debido a la tectónica y al ascenso del nivel oceánico (transgresión). Se dividen en Rías Altas (abruptas) y Rías Bajas (suaves y amplias).
- Cantábrico: Destaca la presencia de rasas, antiguas plataformas de abrasión marina hoy elevadas y planas, y de pequeñas rías o tinas [39].
B) Litoral Mediterráneo Es una costa compleja donde alternan sectores de erosión y acumulación.
- Sector Bético: Costa acantilada donde las cordilleras llegan al mar (Cabo de Gata) alternando con albuferas como la del Mar Menor (Murcia) [43].
- Sector Levantino: Predomina la costa baja de acumulación arenosa. Son característicos los tómbolos (islotes unidos a tierra por istmos de arena, como el Peñón de Ifach) y las albuferas en proceso de colmatación (Albufera de Valencia).
- Sector Catalán: Ofrece grandes contrastes, desde los deltas aluviales (como el majestuoso Delta del Ebro) hasta las costas bravas y acantiladas del norte [44].
C) Litoral Atlántico Sur (Golfo de Cádiz) Es una costa de emersión, baja y arenosa, fruto de la sedimentación de la depresión del Guadalquivir. El viento modela extensos campos de dunas y la corriente litoral forma largas flechas de arena paralelas a la costa (El Rompido) [41].
8. Relieves de territorios no peninsulares
A) Archipiélago Balear Las islas Baleares (Mallorca, Ibiza, Formentera) son geológicamente la prolongación submarina de los Sistemas Béticos que emergen en el Mediterráneo. Presentan, por tanto, una litología caliza y un relieve plegado, siendo la Serra de Tramuntana en Mallorca el ejemplo más notable. La isla de Menorca es la excepción: su mitad norte es paleozoica y está vinculada a la Cordillera Costero-Catalana, presentando un relieve más suave y oscuro [46].
B) Archipiélago Canario Situado en el Atlántico, tiene un origen volcánico totalmente independiente del zócalo ibérico, ligado a fracturas de la placa oceánica. Su relieve es un catálogo de formas volcánicas: conos de cenizas, calderas de hundimiento o erosión (Taburiente, Las Cañadas), malpaíses (campos de lava reciente) y profundos barrancos labrados por la erosión torrencial. El Teide en Tenerife, con 3.718 m, es la máxima altura de España y un estratovolcán de referencia mundial [48].
9. Diversidad de paisajes y riesgos geomorfológicos
A) Dominios Litológicos ("Las tres Españas") La diversidad rocosa condiciona tres tipos de paisaje muy diferenciados:
- España Silícea: Oeste peninsular. Rocas antiguas y duras (granito). Su erosión genera paisajes de berrocales, caos de bolas y tors (piedras en equilibrio).
- España Caliza: Dibuja una "Z" invertida (Prepirineos, Ibérico, Subbéticas). Rocas solubles (calizas). El agua crea el modelado kárstico: formas superficiales como lapiaces, dolinas y poljes; y subterráneas como cuevas y simas.
- España Arcillosa: Cuencas sedimentarias. Materiales blandos. Genera paisajes de campiñas suaves o, en climas áridos sin vegetación, paisajes de erosión abarrancada: cárcavas y badlands [50].
- España Volcánica: Concentrada en Canarias y zonas puntuales de la península (Olot, Cabo de Gata, Campo de Calatrava).
B) Riesgos Geomorfológicos La geología implica riesgos que requieren ordenación territorial:
- Sismicidad: Mayor riesgo en el sur y sureste (contacto de placas) y Pirineos [54].
- Vulcanismo: Riesgo concentrado en Canarias (erupción de La Palma 2021).
- Movimientos de ladera: Deslizamientos en zonas de montaña húmedas.
- Erosión y Desertificación: Es el problema más grave, afectando a la España arcillosa y árida del sureste, donde la pérdida de suelo fértil es alarmante [55].
10. Bibliografía
- Instituto Geográfico Nacional (IGN). Características generales del relieve español y evolución geológica.
- INTEF (Ministerio de Educación). El medio físico de España: El relieve.
- Wikipedia. Relieve de España.
- IES Juan Gris. Departamento de Geografía: Tema 2 - El relieve español.
- Sabuco (Recursos educativos). Geografía de España. Tema 1: Relieve peninsular.
- Encuentra tu historia. Materiales didácticos: Caracteres generales del relieve.
- IES Ifach. Evolución geológica de la Península Ibérica.
- IES Alba Plata. Geografía 2º BACH. Tema III: El relieve.
- Sites Google Geohistoria. Formación del relieve de la Península Ibérica.
- Materiales de Ciencias Sociales. Historia geológica de España.
- IGN. España en mapas. Una síntesis geográfica: La Meseta.
- Universidad de Oviedo. Departamento de Geología: El relieve apalachense en España y los Montes de Toledo.
- Geografía de España (Web educativa). Morfología de las cuencas sedimentarias interiores: Páramos y campiñas.
- Turismo de Castilla-La Mancha. El relieve de la Submeseta Sur y Campo de Calatrava.
- IGN. Unidades de relieve: Los rebordes montañosos y sistemas interiores.
- Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Guía geológica: Modelado del paisaje y glaciarismo.
- Xunta de Galicia. O relevo de Galicia: O Macizo Galaico-Leonés.
- Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Guía Geológica del Parque Nacional de Picos de Europa.
- Gran Enciclopedia Aragonesa. Sistema Ibérico y Moncayo.
- Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente: Geodiversidad, Sierra Morena y la flexión tectónica.
- IGME. Lugares de interés geológico: La Pedriza del Manzanares.
- Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. El relieve apalachense y la formación de las rañas.
- Universidad de Cantabria. Geomorfología de la Cordillera Cantábrica.
- Turismo de Castilla-La Mancha. El relieve kárstico de la Ciudad Encantada.
- IGME. Contextos geológicos: La Faja Pirítica de Sierra Morena.
- IGME. Geología de los Pirineos: Zona Axial y Prepirineos.
- Gran Enciclopedia de Navarra. Geografía Física: Los Pirineos y sus depresiones.
- Parque Nacional de Sierra Nevada. Geología y geomorfología de la alta montaña bética.
- Junta de Andalucía. Ventana del Visitante: Sierras Subbéticas, Karst y modelado calizo.
- Universidad de Granada. Las depresiones intrabéticas: Hoya de Guadix-Baza.
- Patronat de la Muntanya de Montserrat. Geología y formación del macizo de Montserrat.
- IGME. El vulcanismo de la zona volcánica de la Garrotxa (Olot).
- Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Marco físico y geología de la Cuenca del Ebro.
- Turismo de Aragón. Geomorfología de los Mallos de Riglos.
- Gobierno de Navarra. Parque Natural de las Bardenas Reales: Geología y paisaje.
- IGME. Geología de la Depresión del Guadalquivir.
- Junta de Andalucía. Atlas de Paisajes Agrarios: Las Campiñas del Guadalquivir.
- Estación Biológica de Doñana (CSIC). Formación y geomorfología de las Marismas.
- IGN. Dinámica litoral y evolución de la costa española.
- Xunta de Galicia. La formación de las Rías Gallegas: Tectónica y eustatismo.
- Universidad de Oviedo. Las rasas litorales cantábricas y el modelado kárstico costero.
- Instituto Español de Oceanografía / Región de Murcia. Geomorfología del Mar Menor y La Manga.
- Generalitat Valenciana. El sistema de restinga-albufera en el Golfo de Valencia.
- Parc Natural del Delta de l'Ebre. Evolución geomorfológica del Delta del Ebro.
- Universidad de Huelva. Geomorfología litoral del Golfo de Cádiz: Flechas y dunas.
- IGME. Geología de las Islas Baleares: El karst mallorquín.
- Consell Insular de Menorca. Geología de Menorca: La Tramuntana paleozoica.
- IGN. Vulcanismo en Canarias: Génesis y formas de relieve.
- Parque Nacional del Teide. Geomorfología del Teide y Las Cañadas.
- IGME. Mapa Geológico de España y dominios litológicos ("Las tres Españas").
- Universidad de Salamanca. Geomorfología de los paisajes graníticos: El Sistema Central.
- Asociación de Cuevas Turísticas Españolas. El modelado kárstico en la península ibérica.
- Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). Inventario Nacional de Erosión de Suelos: Cárcavas y Badlands.
- IGN. Mapa de peligrosidad sísmica de España.
- MITECO. Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación.
- Visitado 38 veces