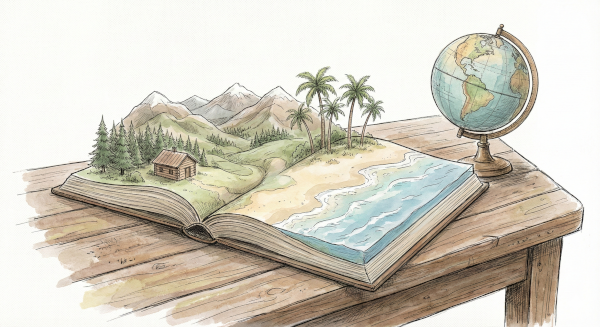Nivel: 2.º de Bachillerato · Edición: 15 de septiembre de 2025
Índice
- Factores del clima en España: situación y latitud, maritimidad y continentalidad, relieve y circulación atmosférica.
- Elementos del clima y su distribución espacial: temperatura, precipitaciones, amplitud térmica, vientos dominantes.
- Dominios y subtipos peninsulares: oceánico, mediterráneo marítimo, mediterráneo continentalizado, mediterráneo seco-subdesértico, clima de montaña.
- El clima de Canarias: rasgos subtropicales, alisios, inversión térmica y pisos bioclimáticos.
- Representación e interpretación: mapas de isotermas/isoyetas y lectura de climogramas representativos.
- Riesgos climáticos en España: sequías, DANAs e inundaciones torrenciales, olas de calor/frío, temporales atlánticos, incendios.
- Cambio climático en España: evidencias, tendencias observadas, proyecciones e impactos; políticas de mitigación y adaptación.
- Implicaciones territoriales y socioeconómicas: agua y usos del suelo, agricultura, energía, turismo y ordenación del territorio.
1. Factores del clima en España: situación y latitud, maritimidad–continentalidad, relieve y circulación atmosférica
Idea clave. El clima español resulta de la posición geográfica (latitudes medias del hemisferio norte), la dualidad Atlántico–Mediterráneo, un relieve muy contrastado y la inserción en la circulación general del oeste, modulada por el anticiclón de las Azores y otros centros de acción del Atlántico Norte. [1][2]
Situación y latitud. España peninsular se extiende aproximadamente entre 36° N (Tarifa) y 43° 47′ N (Estaca de Bares); Baleares alcanza hasta ~40° N, mientras Canarias se sitúa entre 27–29° N, lo que introduce rasgos subtropicales en el suroeste del dominio nacional. Esta amplitud latitudinal coloca al país en las latitudes medias, bajo el cinturón de westerlies y el gradiente radiativo propio de estas latitudes, con fuerte estacionalidad térmica. La vecindad simultánea al océano Atlántico y al mar Mediterráneo añade contrastes térmicos y pluviométricos a corta distancia. [2]
Maritimidad y continentalidad. El mar atenúa las temperaturas (menor amplitud térmica y extremos suavizados) y aporta humedad a las fachadas litorales (especialmente la atlántica y cantábrica), mientras que el interior peninsular —alejado de la costa y elevado— presenta mayor continentalidad (amplitudes térmicas anuales y diarias más altas y sequedad estival más acusada). Esta pauta se observa en los mapas climáticos de AEMET (1981–2010) y en la cartografía del Atlas Nacional (valores normales), donde la amplitud térmica crece hacia la Meseta y el valle del Ebro, y la precipitación media anual disminuye del N–NW húmedo hacia el interior y sureste. En verano, el reforzamiento/posicionamiento del anticiclón de las Azores limita la entrada de frentes atlánticos, favoreciendo estabilidad y sequedad en gran parte de la Península. [1][2]
El relieve como modulador climático. La altitud media de España (~660 m) —segunda de Europa— y la disposición orográfica (Meseta, cordilleras periféricas y sistemas interiores) diversifican el clima: el gradiente térmico vertical reduce temperaturas con la altura, las barreras montañosas interceptan flujos húmedos (efecto orográfico en Cantábrica, Pirineos y Galicia), y los pasillos y depresiones canalizan vientos y advecciones. La Meseta (submeseta norte >700 m, submeseta sur ~600 m) y su encajamiento por cordilleras explican inviernos fríos y veranos calurosos en el interior, así como notables contrastes costa–interior. [2]
Circulación atmosférica dominante. En las latitudes de España predomina la circulación del oeste en niveles medios y altos, asociada a la corriente en chorro y a la sucesión de frentes y borrascas en temporada fresca; su frecuencia e intensidad están moduladas por la configuración del anticiclón de las Azores y la baja de Islandia (dipolo de la Oscilación del Atlántico Norte, NAO). Fases positivas de la NAO tienden a desviar los temporales hacia latitudes más altas, reduciendo precipitación invernal en buena parte de la Península, mientras fases negativas la aumentan en el oeste y suroeste ibérico. [1][3]
Matiz regional clave (puente hacia el apartado 4). La latitud menor de Canarias (27–29° N) y su situación frente al Atlántico subtropical explican la influencia persistente de los alisios del NE y la inversión térmica ligada al régimen anticiclónico, rasgos que diferencian claramente su clima del peninsular. [16]
2. Elementos del clima y su distribución espacial: temperatura, precipitaciones, amplitud térmica y vientos dominantes
Marco de referencia. Para caracterizar la distribución espacial de los elementos del clima en España utilizamos, como norma, las normales climatológicas 1981–2010 y los mapas climáticos elaborados por AEMET y el Atlas Nacional de España (IGN–CNIG). [1][2]
Temperatura. La temperatura media anual desciende de sur a norte y, sobre todo, con la altitud, de modo que los valores más altos se concentran en litorales mediterráneos y el valle del Guadalquivir, mientras que los más bajos corresponden a áreas de alta montaña y sectores elevados del interior. La cartografía 1981–2010 del Atlas Nacional sitúa clases térmicas que pasan, a grandes rasgos, de ≥17,5 °C en sectores meridionales y litorales cálidos, a ≤12,5 °C en la Meseta norte y cordilleras, con descensos acusados en cumbres pirenaicas y béticas. La proximidad al mar atenúa las oscilaciones térmicas en costas, frente al comportamiento más extremo del interior. [2]
Precipitaciones. La precipitación media anual muestra un acusado contraste espacial: máximos en el N y NW peninsular (fachada cantábrica y Galicia) y en barlovento de montañas (Pirineos, sistema Central, sierras béticas), y mínimos en el SE peninsular (ámbitos semiáridos de Almería–Murcia) y en sotaventos insulares. La explicación general —vientos húmedos dominantes del Oeste, efecto orográfico y continentalidad— se ilustra en los mapas 1981–2010: el Atlas Nacional documenta sectores con >1.800–2.000 mm/año en el N peninsular frente a áreas <200–300 mm/año en el SE (por ejemplo, Cabo de Gata ≤200 mm). En Canarias, la advección de alisios favorece contrastes nítidos entre nortes húmedos (a barlovento) y sures secos (a sotavento). [2][16]
Amplitud térmica (contraste anual). La amplitud térmica anual refleja el juego maritimidad–continentalidad: el interior peninsular presenta valores cercanos a 20 °C, mientras que el litoral mediterráneo y Baleares se sitúan en torno a 14–15 °C, el Cantábrico alrededor de 11 °C, y Canarias no suele alcanzar 8 °C, rasgo que explica la suavidad térmica del archipiélago. [2]
Vientos dominantes y vientos regionales. En latitudes medias, España está bajo la influencia de la circulación del Oeste en niveles sinópticos, que aporta frentes y temporales en la mitad fresca del año y cuya interacción con el relieve genera vientos regionales bien conocidos:
- Cierzo (valle del Ebro), flujo NW–SE canalizado por el valle, de carácter frío y seco. [1]
- Tramontana (Ampurdán y entorno balear), viento N–NE intenso asociado a gradientes barométricos a sotavento de los Pirineos. [1]
- Levante/Poniente (Estrecho de Gibraltar), vientos E y W respectivamente, modulados por el gradiente de presión y la orografía del Estrecho. [1]
- Alisios en Canarias (predominio NE), con inversión térmica de subsidencia que condiciona nubosidad, humedad y régimen de lloviznas a barlovento. [16]
3. Dominios y subtipos climáticos peninsulares: oceánico, mediterráneo marítimo, mediterráneo continentalizado, mediterráneo seco–subdesértico y clima de montaña
Marco y criterio. Para delimitar dominios y subtipos peninsulares seguimos la clasificación climática de Köppen–Geiger aplicada por AEMET y el Atlas Nacional de España (ANE) al periodo de referencia 1981–2010. En este esquema, la Península combina climas templados (tipo C) con o sin sequía estival, secos (tipo B) en las áreas semiáridas del sureste y depresión del Ebro, y fríos (tipo D)—e incluso polares (tipo E)—en alta montaña. [1][30]
3.1. Dominio oceánico (Cfb)
Ocupa la fachada cantábrica y sectores atlánticos galaicos. Se caracteriza por ausencia de sequía estival, precipitaciones elevadas y regulares durante todo el año (máximos en la estación fría) y térmicas suaves, con baja amplitud anual por la fuerte maritimidad. La cartografía del ANE identifica este dominio como templado sin estación seca y de verano fresco (Cfb), con transición hacia climas de verano seco (Csa/Csb) al avanzar hacia el interior. Las montañas próximas (Cantábrica, Pirineo occidental) refuerzan el aporte pluviométrico por efecto orográfico. [2][30]
3.2. Dominio mediterráneo marítimo (Csa/Csb litorales)
Abarca costas mediterráneas (Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía oriental) y tramos atlánticos meridionales (litoral de Cádiz–Huelva, con transición), además de áreas bajas próximas al mar. Su seña de identidad es la sequía estival (letra s de Köppen) junto a inviernos suaves y veranos cálidos o muy cálidos (subtipo Csa) o templados (subtipo Csb) según latitud y exposición. El régimen de lluvias concentra los máximos en otoño y primavera, con episodios de precipitación intensa en el Mediterráneo asociados a borrascas y DANAs sobre un mar aún cálido. Los mapas de AEMET/ANE muestran la continuidad litoral de estos subtipos y su gradación térmica norte–sur. [1][2][18]
3.3. Dominio mediterráneo continentalizado (interior peninsular: Csa/Csb con fuerte amplitud térmica)
Comprende las Mesetas, la depresión del Ebro y otras cuencas interiores. Comparte la sequía estival con el dominio costero, pero la continentalidad (altitud y distancia al mar) provoca inviernos fríos con heladas frecuentes y veranos muy calurosos, es decir, mayor amplitud térmica anual que en la franja litoral. En la Meseta norte domina a menudo Csb, mientras la Meseta sur y bordes del Ebro tienden a Csa, con una clara transición hacia condiciones más secas en sectores manchegos y del valle medio del Ebro. [2][30]
3.4. Subdominio mediterráneo seco–subdesértico (climas BSh/BSk; transición a BW en el SE)
Se localiza de forma discontinua en el sureste peninsular (especialmente Almería–Murcia y sectores de Alicante), así como en ámbitos del valle del Ebro y enclaves interiores. Se define por precipitaciones escasas, marcada aridez (larga sequía estival) y alta irregularidad interanual; térmicamente, es cálido semiárido (BSh) en cotas bajas litorales del SE y frío semiárido (BSk) en áreas interiores (La Mancha, parte del Ebro). En enclaves del SE almeriense se alcanzan condiciones desérticas (BWk/BWh). [2][30]
3.5. Clima de montaña (D y E en la clasificación de Köppen)
Aparece en altas cumbres de Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Central e Ibérico y Béticos, donde la altitud impone bajas temperaturas, nieve frecuente y veranos muy cortos. En términos de Köppen, en estas áreas pueden darse tipos fríos (D) e incluso polares (E) en las cotas más elevadas, mientras en los pisos inferiores se pasa a Cfb/Csb según orientación y barlovento–sotavento. [1][2][30]
Enfoque metodológico común. La delimitación precedente deriva de aplicar Köppen–Geiger a rejillas mensuales de temperatura y precipitación (normales 1981–2010), tal como documentan AEMET (metodología y mapas) y el ANE (mapa nacional). [1][30]
4. El clima de Canarias: rasgos subtropicales, alisios, inversión térmica y pisos bioclimáticos
Rasgos generales y posición. Canarias se sitúa en latitudes subtropicales (≈27–29° N), en el dominio de altas presiones subtropicales y con menor influencia del frente polar que la España peninsular; de ahí la suavidad térmica y la baja amplitud anual (en promedio < 8 °C entre el mes más cálido y el más frío), así como precipitaciones muy escasas en sectores litorales a sotavento (en torno a 100–150 mm/año en los más áridos). [2]
El papel de los alisios (NE). La circulación del NE asociada al borde meridional del anticiclón de las Azores domina gran parte del año sobre el archipiélago; en superficie el aire es fresco y húmedo, y en niveles superiores más seco y templado. Estudios de AEMET documentan que la frecuencia del alisio ronda el ≈45 % en enero y ≈70 % en julio, explicando la notable persistencia de situaciones estables. [16]
La inversión térmica del alisio y el “mar de nubes”. Bajo dominio anticiclónico se forma una inversión térmica que separa el aire fresco y húmedo de capas bajas del seco y templado superior; la discontinuidad térmica puede alcanzar ≈6 °C y su altura típica oscila entre 700 y 1 500 m. Inmediatamente por debajo se dispone un manto de estratocúmulos que, al topar con el relieve barlovento, genera el característico mar de nubes, con notables contrastes barlovento–sotavento. [16]
Efectos orográficos e insulares. Las islas más bajas (Lanzarote y Fuerteventura) quedan por debajo del rodillo nuboso; las intermedias (La Gomera, El Hierro) enganchan parte de la capa; las más altas (Tenerife y Gran Canaria) emergen por encima de la inversión, rodeadas de una “gorguera” nubosa en barlovento. Este patrón explica que medianías de barlovento sean húmedas y las laderas de sotavento marcadamente secas y cálidas (efecto föhn). [16]
Aporte hídrico no pluviométrico. Aunque la lluvia sea escasa, las medianías de barlovento reciben “precipitación horizontal”: las gotas de la nube mojan cultivos, suelos y vegetación al atravesar el mar de nubes, compensando parcialmente la falta de lluvia. [16]
Corriente de Canarias y estabilidad. Las aguas superficiales frías de la corriente de Canarias enfrían el aire marino y refuerzan la estabilidad de la capa baja, dificultando la convección y favoreciendo el manto de estratocúmulos característico del verano. [16][2]
Tiempo perturbado y advecciones (matiz necesario). Cuando se rompe la inversión (p. ej., por borrascas atlánticas o intrusiones polares), la nubosidad pasa a desarrollo vertical con aguaceros intensos; por el contrario, las advecciones E–SE de aire sahariano (“calima/siroco”) elevan temperaturas y reducen visibilidad. [16]
Pisos bioclimáticos: el escalonamiento climático–vegetal canario
Idea clave. El gradiente altitudinal y de exposición (barlovento/sotavento) organiza pisos bioclimáticos que se corresponden con unidades de vegetación potencial y actual; su posición y espesor varían según isla, altitud y orientación, pero el esquema común es robusto y está respaldado por el Mapa de Vegetación de Canarias y por trabajos académicos. [13][14][15]
- Piso basal o infracanario (costeros áridos–semiáridos). Predominan precipitaciones muy bajas y vegetación xerófila (cardonal–tabaibal); climáticamente coincide con los mínimos pluviométricos litorales a sotavento que el ANE sitúa incluso < 150–200 mm/año. [2][13]
- Piso termocanario (termófilo subhúmedo de baja–media altitud). Aparecen bosques termófilos (p. ej., sabinares, acebuchales, palmerales), hoy muy mermados, que representan la transición entre el piso basal seco y las medianías húmedas. [13][14]
- Piso mesocanario (medianías húmedas; “monteverde”). Corresponde al cinturón de nubes bajo la inversión en barlovento, con laurisilva (y fayal–brezal) en islas altas; requiere T medias suaves (≈15–19 °C) y aportes de humedad de 500–1 100 mm (combinando lluvia y brumas de alisio). [14][15]
- Piso supracanario (supramediterráneo canario; pinar). Por encima o al margen de la capa de estratocúmulos se desarrolla el pinar de Pinus canariensis, con amplitud altitudinal amplia y diferencias de cota entre barlovento (más alto) y sotavento (más bajo). [13][15]
- Piso orocanario (alta montaña). En cumbres de Tenerife (y sectores altos de La Palma) el árbol desaparece y dominan matorrales de alta montaña (p. ej., retama del Teide y codeso), bajo aire seco, fuerte insolación y térmicas bajas. [14][15]
Nota metodológica: la correspondencia clima–vegetación de estos pisos se ha establecido mediante la bioclimatología de Rivas-Martínez y series insulares (Tenerife, La Gomera, Gran Canaria), integrando termotipos/ombrotipos con cartografía de vegetación. [15][13]
Consecuencia territorial. La combinación alisios + inversión + relieve explica: i) costas muy áridas a sotavento; ii) medianías de barlovento húmedas por mar de nubes e interceptación; iii) un piso de pinar más extenso en islas altas; iv) la singular alta montaña del Teide. [16][13]
5. Representación e interpretación: mapas de isotermas/isoyetas y lectura de climogramas
Cómo leer mapas de isotermas. Un mapa de isotermas representa líneas (o clases) de igual temperatura media y permite reconocer de un vistazo los gradientes térmicos. En España, las isotermas de temperatura media anual muestran un claro descenso al ganar latitud y, sobre todo, altitud; la mar suaviza las costas frente al interior meseteño. Observa la “isoterma 15 °C” ceñida al litoral mediterráneo y bajo Guadalquivir, mientras que en la Meseta norte predominan valores ≤ 12,5 °C y en altas montañas el descenso es marcado. Esta pauta se aprecia con nitidez en la cartografía 1981–2010 del Atlas Nacional de España (IGN) elaborada con datos de AEMET. [2][1]
Cómo leer mapas de isoyetas. Un mapa de isoyetas traza líneas de igual precipitación media. El contraste español es acusado: máximos en la fachada cantábrica y barloventos de cordilleras (efecto orográfico), y mínimos en el sureste peninsular y sotaventos canarios. A escala anual 1981–2010, el ANE sitúa franjas > 1 600–2 000 mm en el N–NW, mientras que en el SE aparecen áreas < 300 mm; los mapas estacionales refuerzan la idea de invierno húmedo en la España atlántica y sequía estival generalizada en el dominio mediterráneo. [2]
Método para interpretar un climograma. Un climograma combina temperatura media mensual (línea) y precipitación mensual (barras). Para diagnosticar sequía estacional es estándar el criterio de Gaussen–Walter: un mes es seco si P(mm) < 2 T(°C); el conjunto de meses secos (y su continuidad en verano) es rasgo definitorio de los climas mediterráneos. AEMET publica las normales 1981–2010 por observatorio, base idónea para construir/leer climogramas con rigor. [1]
Lectura guiada de climogramas representativos (1981–2010)
Santander – Aeropuerto (dominio oceánico, Cfb). Temperaturas suaves todo el año y ausencia de meses secos (P ≥ 2 T todos los meses). Lluvias abundantes y regulares, con máximos en la estación fría; amplitud térmica anual baja por la fuerte maritimidad. [1]
Madrid – Retiro (mediterráneo continentalizado). Sequía estival nítida (junio–agosto con P < 2 T), máximos en primavera y otoño, e inviernos fríos con heladas frecuentes; veranos muy calurosos. La amplitud térmica anual es elevada en comparación con el litoral por la altitud y la continentalidad. [1]
Zaragoza – Aeropuerto (valle del Ebro, transición hacia BSk). Precipitaciones escasas e irregulares (pico primaveral), sequía estival prolongada y amplitud térmica acusada. El cierzo y la situación a sotavento de relieves explican parte de la aridez relativa del valle medio. [1]
Almería – Aeropuerto (semiárido cálido, BSh). Muy baja precipitación anual, con sequía casi permanente y máximos otoñales discretos; temperaturas suaves en invierno y veranos calurosos. Es el subtipo seco-subdesértico del SE peninsular cartografiado por AEMET/ANE. [1][2]
Gran Canaria – Aeropuerto (Gando) (subtropical marítimo). Pequeña amplitud térmica anual (inviernos templados, veranos moderados) y precipitación escasa, concentrada en la estación fresca; marcado contraste insular barlovento–sotavento por los alisios y la inversión. [1][16]
Sugerencia práctica para el examen. Al comentar un climograma: (1) identifica T media anual y amplitud; (2) calcula meses secos con P<2T; (3) localiza los picos de lluvia (otoño/primavera vs. invierno); (4) justifica el clima con situación, mar/continente y relieve y encájalo en un dominio del apartado 3; y apóyate en las láminas 1981–2010 del ANE. [1][2]
6. Riesgos climáticos en España: sequías; DANAs e inundaciones torrenciales; olas de calor y de frío; temporales atlánticos; incendios forestales
Enfoque. En Geografía, el riesgo climático resulta de la suma peligro–exposición–vulnerabilidad. En la España mediterránea y atlántica, el calentamiento observado aumenta la probabilidad e intensidad de olas de calor, agrava sequías y peligro de incendios, y convive con episodios de lluvia muy intensa e impactos costeros por temporales; estos patrones y proyecciones constan en el IPCC AR6 (Europa/Región Mediterránea). [3][4]
6.1 Sequías (meteorológica, agrícola e hidrológica)
En España la gestión distingue sequía (fenómeno natural de déficit prolongado de precipitación) de escasez (déficit coyuntural para atender demandas); el MITECO las sigue con un sistema doble de indicadores y publica informes y mapas mensuales por demarcaciones hidrográficas. [5] En el contexto mediterráneo europeo, el IPCC atribuye mayor duración e intensidad de las sequías con el calentamiento, con especial vulnerabilidad en el sur de Europa; el impacto alcanza a recursos hídricos, agricultura de secano e hidroeléctrica. [3]
6.2 DANAs e inundaciones torrenciales
Las DANAs son depresiones aisladas en niveles altos (antigua “gota fría”) que separan aire muy frío en altura del chorro polar; su dinámica errática puede forzar convección y precipitaciones torrenciales, típicamente en otoño con mar cálido en el Mediterráneo. [18] La peligrosidad por inundación se gestiona mediante el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), que aporta cartografía oficial de áreas inundables y dominio público hidráulico para planificación y protección civil. [6]
6.3 Olas de calor y olas de frío
Definiciones operativas de AEMET.
- Ola de calor: ≥ 3 días consecutivos con ≥ 10 % de estaciones por encima del percentil 95 de sus máximas diarias (serie 1971–2000). [17]
- Ola de frío: ≥ 3 días consecutivos con ≥ 10 % de estaciones por debajo del percentil 5 de las mínimas diarias (enero–febrero, 1971–2000). [17]
En Europa y España han aumentado las olas de calor y han disminuido los fríos extremos, con impacto sanitario (planes de Protección Civil y autoridades sanitarias). [3][4]
6.4 Temporales atlánticos (viento y oleaje)
Los temporales de viento y mar del Atlántico N–W afectan sobre todo a otoño–invierno; desde 2017, AEMET participa en el nombrado de “borrascas con gran impacto” para mejorar la comunicación de avisos. [1] La predicción y monitorización del oleaje se apoya en Puertos del Estado (boyas, mareógrafos, radares HFR) y en sus productos PORTUS y SIMAR, base para estudios de clima marítimo y gestión portuaria. [7]
6.5 Incendios forestales
El peligro de incendios resulta de la interacción meteorología–combustible–ignición. En el Mediterráneo el IPCC concluye que olas de calor y sequías más frecuentes reducen la humedad del combustible, alargando la temporada de incendios y elevando el riesgo; la gestión del territorio (ruralidad, continuidad de masas, abandono) modula el impacto. [3] España mantiene la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) y, a escala europea, el sistema EFFIS centraliza indicadores y series de área quemada y peligro. [19]
Esquema mental para responder en el examen
- Delimita el tipo de peligro (sequía meteorológica vs. escasez; DANA vs. frente; ola de calor vs. ola de frío) con definición oficial y estación/ámbito espacial. [5][17][18]
- Explica el mecanismo físico (chorro y aislamiento en DANAs; bloqueo subtropical en calor; advección polar en olas de frío; ciclogénesis y gradiente en temporales). [18][1]
- Localiza las zonas más expuestas (Mediterráneo y ramblas para avenidas; interior y SE para sequías; fachadas atlánticas para temporales; áreas forestales mediterráneas para incendios) y relaciónalo con el relieve y el uso del suelo. [6][5][3]
- Cita instrumentos de gestión: mapas mensuales de sequía/escasez (MITECO), SNCZI para inundación, avisos AEMET y Puertos del Estado/PORTUS para temporales, EGIF/EFFIS para incendios. [5][6][1][7][19]
7. Cambio climático en España: evidencias, tendencias observadas, proyecciones e impactos; políticas de mitigación y adaptación
Evidencias y tendencias observadas. En España el calentamiento es inequívoco: 2022 fue el año más cálido desde el inicio de la serie en 1961 y 2023 el segundo más cálido y sexto más seco, con anomalías térmicas y pluviométricas destacadas en la Península y Baleares según los informes anuales de AEMET. Estos balances confirman más récords de calor que de frío y una mayor persistencia de situaciones cálidas, coherentes con la señal de calentamiento regional en Europa. [29][4]
Patrones regionales y extremos. En la región mediterránea europea, el IPCC (AR6) documenta aumento de olas de calor y de sequías (meteorológicas, agrícolas e hidrológicas) con el calentamiento global, y pone el foco en la sensibilidad de la cuenca mediterránea a la aridez y a la ocurrencia de precipitaciones intensas episódicas. En España, AEMET constata la repetición de años muy cálidos y con déficit hídrico, en línea con una Europa que ya registra impactos crecientes por calor, sequías, incendios e inundaciones según la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA). [3][4][29]
Proyecciones para España y la cuenca mediterránea. Hacia mediados de siglo, con 2 °C de calentamiento global, el IPCC proyecta en la región mediterránea incremento de las sequías y de los riesgos vinculados (recursos hídricos, ecosistemas, agricultura), y episodios de precipitación intensa más frecuentes, manteniéndose una tendencia a la reducción de la precipitación media en el suroeste europeo. El capítulo regional mediterráneo identifica riesgos clave para agua, agricultura, turismo y salud si no se refuerza la adaptación. [3][4]
Costa y nivel del mar. El nivel medio del mar seguirá aumentando a lo largo del siglo XXI; los rangos globales del IPCC (según escenario) y la síntesis de la EEA sitúan incrementos del orden de ~0,28–0,55 m (SSP1-1.9) hasta ~0,63–1,02 m (SSP5-8.5) para 2100 (referencia 1995–2014). En España, Puertos del Estado opera la red de mareógrafos y boyas y publica productos climáticos y de predicción de nivel del mar y oleaje utilizados para evaluar vulnerabilidad portuaria y costera. [3][4][31]
Alta montaña y criosfera. En los Pirineos se proyecta una reducción significativa del manto nival (p. ej., hasta ~50 % del espesor medio hacia 2050 en torno a 1.800 m en el Pirineo central), con impactos en recursos hídricos y turismo; además, los glaciares pirenaicos muestran un retroceso acelerado. [12]
Impactos socioeconómicos más relevantes (síntesis):
- Agua: mayor escasez y variabilidad de aportaciones, con efectos en abastecimientos, regadío e hidroeléctrica; los planes hidrológicos 2022–2027 incorporan análisis de cambio climático y medidas de gestión adaptativa. [5]
- Agricultura y ecosistemas: incremento del estrés hídrico, cambios fenológicos y riesgo de incendios; la región mediterránea es especialmente vulnerable. [3][4]
- Salud y ciudades: más olas de calor y noches tropicales aumentan la morbimortalidad y demandan planes de adaptación urbana (olas de calor, zonas verdes, refugios climáticos). [4]
- Costas y turismo: regresión litoral, erosión y inundación por temporales y subida del nivel del mar amenazan activos e infraestructuras, con impactos en turismo y patrimonio. [4]
Políticas de mitigación (España). El marco jurídico es la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, que fija objetivos mínimos a 2030 (−23 % GEI vs. 1990; ≥ 42 % renovables en consumo final; ≥ 74 % renovables en generación eléctrica) y neutralidad climática a 2050. La actualización del PNIEC 2023–2030 eleva la ambición: −32 % emisiones vs. 1990, 48 % renovables en consumo final y 81 % renovables en electricidad en 2030, junto con mejoras de eficiencia energética. Complementa la Estrategia a Largo Plazo 2050 (ELP 2050). [10][9]
Políticas de adaptación (España). El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021–2030 es el instrumento básico para coordinar la adaptación en agua, costas, salud, agricultura, energía, infraestructuras, biodiversidad y reducción del riesgo de desastres, con líneas de acción e indicadores de seguimiento. La adaptación sectorial se integra en la planificación hidrológica 2022–2027 (análisis de impactos y medidas por demarcación) y en programas específicos frente a incendios forestales y riesgos hidrometeorológicos. [11][5]
Mensaje clave para el examen. España forma parte del “hotspot” mediterráneo: ya observamos más calor y sequías y, a la vez, episodios de lluvia intensa y riesgos costeros en ascenso. Las proyecciones refuerzan estas tendencias, por lo que las políticas combinan mitigación (Ley 7/2021, PNIEC y ELP 2050) y adaptación (PNACC y planificación sectorial), con especial atención a agua, costas, salud y ecosistemas. [10][9][11][3][4]
8. Implicaciones territoriales y socioeconómicas: agua y usos del suelo, agricultura, energía, turismo y ordenación del territorio
Idea clave. La diversidad climática española —atlántica, mediterránea, semiárida y de montaña— se traduce en contrastes muy marcados de disponibilidad de agua, riesgos naturales y aprovechamientos del territorio; por eso la planificación pública integra agua, energía, turismo y ciudades con instrumentos específicos (planes hidrológicos, PNIEC, Agenda Urbana, PGRI/SNCZI, Infraestructura Verde). [5][9][32][22][23]
8.1 Agua y usos del suelo
La política del agua distingue sequía (déficit natural de precipitación) y escasez (déficit coyuntural para atender demandas) y los Planes Especiales de Sequía emplean un sistema doble de indicadores para gestionarlas por demarcaciones, con informes públicos mensuales. [5]
Desde 2023–2027 están vigentes los planes hidrológicos del tercer ciclo (25 demarcaciones), que incorporan adaptación al cambio climático y programas de medidas en abastecimiento, regadío y caudales ecológicos. [5]
Para el riesgo de inundación, la herramienta oficial es el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), base para ordenar usos en llanuras aluviales y dominios públicos hidráulicos. [6]
La ocupación/uso del suelo se cartografía con SIOSE (detalle 1:25.000) y CORINE Land Cover (pan-europeo), imprescindibles para diagnosticar cambios territoriales (urbanización litoral, intensificación agraria, forestación por abandono, etc.). [20][21]
En regiones semiáridas mediterráneas (SE peninsular, valle medio del Ebro) la garantía se apoya cada vez más en recursos no convencionales: reutilización (nuevo RD 1085/2024 de reutilización) y desalación (líneas estratégicas DSEAR), como complemento a la regulación y al ahorro. [27][5]
8.2 Agricultura
El regadío es un vector territorial clave: en 2023 la superficie regada fue 3,71 millones ha (ESYRCE), con descenso coyuntural por sequía respecto a 2022; crecen los métodos eficientes (localizados y aspersión) frente a gravedad. [25]
Según INE 2023, el 49,0 % de la superficie se regó con métodos localizados (goteo/microaspersión), 31,6 % por aspersión y 19,4 % por gravedad, reflejando la modernización del regadío. [26]
El MAPA confirma el aumento del regadío eficiente y que la superficie regada descendió un 1,52 % en 2023 por la sequía 2022–2023, evidenciando la vulnerabilidad climática del sector. [25]
En secanos interiores continentalizados (cereales, viñedo) y en el olivar y hortofruticultura mediterráneos, las sequías y olas de calor impactan rendimientos y calendarios; los informes IPCC/EEA sitúan a la cuenca mediterránea como hotspot de sequía e incendios y recomiendan adaptación (eficiencia hídrica, variedades/fechas, sombreamiento, manejo del suelo). [3][4]
8.3 Energía
El mix eléctrico español está condicionado por clima y relieve: eólica (mesetas/sierras), fotovoltaica (altiplanos y sur), hidráulica (cuencas montañosas). En 2024 la generación renovable alcanzó máximo histórico del 56,8 % del total, con subidas de hidráulica y solar fotovoltaica; el parque renovable supuso el 66,0 % de la potencia instalada. [8]
Por comunidades, Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha concentran gran parte de la potencia/generación renovable, reflejando sus recursos de viento y sol. [8]
A 2030, el PNIEC actualizado (2023–2030) fija objetivos: −32 % GEI vs. 1990, 48 % renovables en uso final y 81 % de renovables en electricidad, con mejoras de eficiencia y reducción de dependencia energética. [9]
8.4 Turismo
El turismo depende estrechamente del tiempo y clima (elección del destino/temporada); la EEA (Climate-ADAPT) señala que el calor extremo, la menor innivación y el aumento de incendios y lluvias intensas alteran temporadas y productos en Europa, con especial sensibilidad en destinos mediterráneos. [4]
La Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 y los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PRTR) impulsan desestacionalización, movilidad y energía más limpias, gestión del agua y resiliencia en destinos costeros y de interior. [24]
8.5 Ordenación del territorio, ciudades y costas
La Agenda Urbana Española (AUE, 2019) orienta a municipios y regiones con un decálogo de objetivos (territorio compacto y resiliente, renaturalización, movilidad sostenible, rehabilitación), como marco estratégico no normativo para alinear planeamiento urbanístico y clima. [22]
La Infraestructura Verde estatal (Orden PCM/735/2021) integra conectividad ecológica, restauración y servicios ecosistémicos en la planificación territorial, favoreciendo soluciones basadas en la naturaleza frente a calor, inundación y erosión. [23]
En inundaciones, los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI, 2.º ciclo 2022–2027) articulan prevención, protección y preparación, coordinados con los planes hidrológicos y soportados por el SNCZI. [32][6]
En costas, la adaptación al cambio climático integra subida del nivel del mar, temporales y erosión en la gestión litoral; Puertos del Estado aporta datos y climatologías de oleaje y nivel del mar (PORTUS/SIMAR) para planificación y obras marítimas. [5][7]
Mensaje para el examen (cómo hilar clima → territorio)
- Relaciona el clima regional con agua disponible y riesgos (sequía/inundación) y nómbralos con instrumentos oficiales (PES doble indicador; PGRI/SNCZI). [5][32][6]
- Vincula usos del suelo y sectores: regadío moderno y su peso por técnicas; energía renovable según recurso; turismo según temporada/producto. [25][26][8][4]
- Cierra con política pública: planes hidrológicos 2022–2027, PNIEC 2030, AUE e Infraestructura Verde como marcos para ordenar y adaptar el territorio. [5][9][22][23]
Referencias numeradas
- AEMET – Agencia Estatal de Meteorología. Mapas climáticos de España (normales 1981–2010), valores normales por observatorio, balances climáticos y documentación operativa (olas de calor/frío, DANAs, Canarias). https://www.aemet.es
- IGN–CNIG (Atlas Nacional de España, ANE). Cartografía climática 1981–2010 (temperatura, precipitación, amplitud térmica) y mapa de climas de España. https://www.ign.es
- IPCC AR6 (WG I 2021; WG II 2022; Synthesis Report 2023). Impactos, riesgos y proyecciones para Europa y la cuenca mediterránea (olas de calor, sequías, precipitación intensa, nivel del mar). https://www.ipcc.ch
- EEA / Climate-ADAPT. Evaluaciones de riesgo climático e impactos en Europa (salud, agua, ciudades, turismo). https://climate-adapt.eea.europa.eu
- MITECO – Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Sequía vs. escasez (sistema doble de indicadores), Planes Hidrológicos 2022–2027 y documentación de adaptación. https://www.miteco.gob.es
- SNCZI – Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (MITECO). Cartografía oficial de peligrosidad y riesgo de inundación. https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-riesgos-de-inundacion...
- Puertos del Estado. PORTUS / SIMAR: datos y climatologías de oleaje y nivel del mar; red de boyas y mareógrafos. https://portus.puertos.es
- REE – Red Eléctrica de España. Datos del sistema eléctrico: generación anual por tecnologías y potencia instalada (series y avances 2024). https://www.ree.es/es/datos
- PNIEC 2023–2030 (Actualización). Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias
- Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética (BOE). https://www.boe.es/eli/es/l/2021/05/20/7
- PNACC 2021–2030. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (MITECO). https://www.miteco.gob.es/es/
- OPCC–CTP – Observatorio Pirenaico del Cambio Climático. Evidencias y proyecciones en los Pirineos (nieve, glaciares, recursos hídricos). https://opcc-ctp.org
- GRAFCAN – Gobierno de Canarias. Mapa de Vegetación de Canarias (cartografía y memorias técnicas). https://www.grafcan.es
- Del Arco Aguilar, M. et al. Vegetación y bioclimatología de Canarias (síntesis y monografías).
- Rivas-Martínez, S. et al. Bioclimatología y series de vegetación en España y Canarias.
- AEMET (ARCIMIS/Canarias). Alisios, inversión térmica y “mar de nubes”; climatología sinóptica del archipiélago. https://www.aemet.es (repositorio documental)
- AEMET. Definiciones operativas de ola de calor y ola de frío (series 1971–2000). https://www.aemet.es
- AEMET. Monografías y notas técnicas sobre DANA (gota fría) en España. https://www.aemet.es
- EFFIS – European Forest Fire Information System (JRC-CE). Indicadores y series de incendios forestales. https://effis.jrc.ec.europa.eu
- SIOSE – Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España. https://www.siose.es
- CORINE Land Cover – Copernicus (EEA). https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover
- Agenda Urbana Española (MITMA). Marco estratégico para ciudades y territorio. https://www.aue.gob.es
- Orden PCM/735/2021. Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas (BOE). https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/30/pcm735
- Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 y Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (MITUR). https://www.turismo.gob.es
- MAPA – ESYRCE 2023. Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (superficie regada y métodos). https://www.mapa.gob.es
- INE 2023. Estadísticas de riego por método y uso del agua en la agricultura. https://www.ine.es
- Real Decreto 1085/2024, de reutilización del agua (MITECO). https://www.boe.es
- MedECC – Assessing Climate Change in the Mediterranean Basin (síntesis para costas y turismo). https://www.medecc.org
- AEMET. Resúmenes climáticos anuales de España (p. ej., 2022, 2023). https://www.aemet.es
- Mapa de climas de España (Köppen–Geiger) 1981–2010 (AEMET/ANE). https://www.ign.es / https://www.aemet.es
- Puertos del Estado. Productos climáticos de nivel del mar y tendencia (mareógrafos) para la costa española. https://portus.puertos.es
- PGRI – Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (2.º ciclo 2022–2027). Documentación por demarcación (MITECO). https://www.miteco.gob.es
- Visitado 69 veces