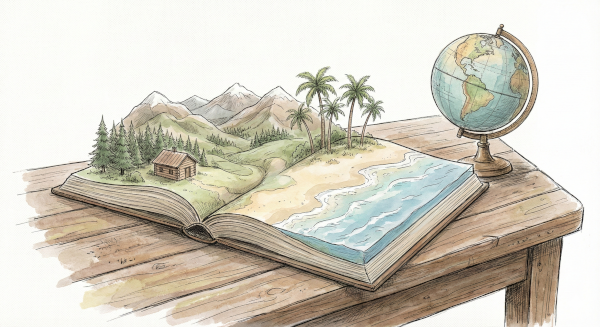1. Conceptos básicos y métodos de estudio de la vegetación
Para empezar nuestro viaje por la vegetación española, lo primero es tener claras algunas herramientas conceptuales, como si preparásemos nuestra mochila de geógrafo. La vegetación no es simplemente "el conjunto de plantas" de un lugar, sino la comunidad organizada de especies que conviven en un territorio, cuyo aspecto y composición son el resultado de una larga historia de adaptación a las condiciones ambientales y a la influencia humana.
Una de las distinciones más importantes que debemos hacer es entre la vegetación potencial y la vegetación actual. Imagina un lienzo en blanco. La vegetación potencial sería la obra maestra que la naturaleza pintaría en ese lienzo si la dejáramos trabajar sin interrupciones durante siglos, dadas las condiciones de clima y suelo de ese lugar. Es, por tanto, un modelo teórico, una hipótesis de cuál sería el estado de máxima madurez y equilibrio. Por otro lado, la vegetación actual es el cuadro que vemos hoy, con las cicatrices y modificaciones de la historia: áreas taladas para cultivos, zonas quemadas por incendios, bosques plantados por el ser humano... A menudo, lo que observamos no es esa formación madura, sino etapas más jóvenes o degradadas de su evolución.
Para entender cómo una vegetación se recupera tras una perturbación, los botánicos usan el concepto de serie de vegetación. Piensa en ello como el "guion" que sigue la naturaleza. Una serie agrupa todas las fases de la sucesión ecológica, desde las primeras plantas pioneras que colonizan un terreno desnudo (por ejemplo, líquenes y pequeños matorrales) hasta la comunidad final, estable y madura, que llamamos etapa climácica (normalmente, un bosque). Las etapas intermedias, como los matorrales o los pastizales, se conocen como etapas de sustitución o seriales.
El estudio de este complejo tapiz vegetal se puede hacer a distintas escalas, como si usáramos el zoom de una cámara. A escala planetaria, hablamos de biomas, que son grandes conjuntos definidos por un clima similar, como el bioma de bosque mediterráneo o el de bosque templado. Si nos acercamos a Europa, usamos el concepto de dominio biogeográfico. En España conviven cuatro: el Atlántico, el Mediterráneo, el Alpino (alta montaña) y el Macaronésico (Canarias). A una escala más detallada, la bioclimatología nos ofrece herramientas muy precisas. La más útil es la clasificación de Salvador Rivas-Martínez, que organiza el territorio en función de dos variables clave: la temperatura, que define los termotipos (pisos de temperatura, como termomediterráneo, mesomediterráneo, etc.), y la precipitación, que define los ombrotipos (niveles de humedad, como seco, húmedo, etc.). La combinación de ambos nos da un "DNI" climático para cada zona, explicando por qué allí crece un tipo de vegetación y no otro. Finalmente, a escala local, trabajamos con la serie de vegetación y la comunidad específica (la asociación de plantas concretas que encontramos en una ladera o un valle).
2. Factores del medio físico
La vegetación de un lugar es el reflejo directo de las condiciones físicas que la rodean. Estos factores actúan como los grandes directores de orquesta, decidiendo qué especies pueden vivir y cómo se organizan.
El clima es, sin duda, el factor más determinante. La temperatura regula los ciclos de crecimiento de las plantas, mientras que la precipitación les proporciona el agua indispensable para vivir. En España, el gran contraste climático se da entre el dominio atlántico y el mediterráneo. El primero, con lluvias abundantes y bien repartidas a lo largo del año, permite el desarrollo de frondosos bosques de hoja caduca. El segundo, marcado por una intensa aridez estival, obliga a las plantas a desarrollar estrategias de supervivencia, como las hojas pequeñas y duras (esclerofilia) para no perder agua, dando lugar a bosques de hoja perenne.
El relieve actúa como un modulador del clima a escala local. La altitud provoca un descenso de las temperaturas, creando "pisos" de vegetación: a medida que ascendemos una montaña, las formaciones vegetales cambian como si viajásemos hacia el norte. La orientación de las laderas es crucial: las laderas de solana (orientadas al sur) son más cálidas y secas, favoreciendo a especies más resistentes a la sequía, mientras que las de umbría (orientadas al norte) son más frescas y húmedas, acogiendo a plantas más exigentes en agua. La pendiente también influye, ya que condiciona la profundidad del suelo y su capacidad para retener agua; en pendientes muy pronunciadas, los suelos suelen ser escasos y solo permiten el crecimiento de matorrales o pastos.
La litología (el tipo de roca madre) y el tipo de suelo que se forma sobre ella determinan la química del terreno. Existe una gran división entre los suelos desarrollados sobre rocas silíceas (como granitos o pizarras), que son ácidos y pobres en nutrientes, y los que se forman sobre rocas calcáreas (calizas), que son básicos y ricos en calcio. Cada tipo de planta tiene sus preferencias: los robles y los brezos prefieren suelos ácidos, mientras que las encinas o las sabinas prosperan sobre sustratos básicos.
Finalmente, otros factores como la latitud, la continentalidad (que acentúa los contrastes de temperatura entre verano e invierno) y la influencia del mar (oceanidad, que suaviza las temperaturas) terminan de perfilar el mapa vegetal. No podemos olvidar el papel del agua subterránea y superficial, que crea oasis de humedad en forma de bosques de ribera a lo largo de los ríos, incluso en las zonas más áridas.
3. Factores bióticos, históricos y antrópicos
El paisaje vegetal que vemos hoy no es solo el resultado de factores físicos, sino también de una profunda huella histórica y de la acción constante de los seres vivos, incluidos los humanos.
La historia paleoclimática de la Península Ibérica es fundamental para entender su riqueza florística. Durante las glaciaciones que cubrieron de hielo gran parte de Europa, la península actuó como un refugio climático. Muchas especies de plantas que desaparecieron del resto del continente sobrevivieron aquí, en zonas de clima más benigno. Cuando los hielos se retiraron, estas especies iniciaron una lenta recolonización hacia el norte, pero muchas se quedaron, convirtiendo a España en un territorio con una biodiversidad y un número de endemismos (especies exclusivas de un lugar) extraordinariamente altos.
La propia interacción entre especies (factores bióticos) también modela el paisaje. La competencia por la luz, el agua y los nutrientes, el efecto del pastoreo de los herbívoros o las relaciones de simbiosis como la polinización son fuerzas que continuamente definen la estructura y composición de las comunidades vegetales.
Sin embargo, el factor que más ha transformado la vegetación en los últimos milenios ha sido la acción humana (factores antrópicos). La deforestación histórica para obtener madera, carbón vegetal o abrir tierras para la agricultura y la ganadería redujo drásticamente la superficie forestal original. Este proceso ha favorecido la expansión de matorrales y pastizales, que son a menudo etapas de sustitución del bosque primitivo. Un ejemplo paradigmático de la interacción secular entre el ser humano y el bosque es la dehesa, un paisaje agroforestal del oeste peninsular donde encinas o alcornoques dispersos conviven con pastos para el ganado, creando un ecosistema de altísimo valor ecológico.
Más recientemente, las repoblaciones forestales, realizadas sobre todo en el siglo XX con especies de crecimiento rápido como pinos o eucaliptos, han modificado enormes extensiones. Por otro lado, los incendios forestales, aunque son un elemento natural en el clima mediterráneo, han visto alterada su frecuencia e intensidad por el abandono rural y el cambio climático, convirtiéndose en uno de los principales agentes de transformación del paisaje. Finalmente, la introducción de especies exóticas invasoras supone una grave amenaza, ya que compiten con la flora autóctona y pueden llegar a desplazarla.
4. Rasgos generales de la vegetación española
La vegetación española puede definirse con tres palabras clave: diversidad, contraste y mosaico. Su enorme riqueza florística y de paisajes se debe a su posición geográfica entre dos continentes y dos mares, a su compleja orografía y a una historia geológica y humana muy particular.
El contraste más evidente es el que se da entre la España atlántica o "húmeda" y la España mediterránea o "seca". La primera, de clima suave y lluvioso, está dominada por bosques de hoja caduca y prados verdes. La segunda, adaptada a la sequía del verano, se caracteriza por bosques de hoja perenne y matorrales resistentes. A estos dos grandes dominios se suma la singularidad de la alta montaña, con su vegetación escalonada por la altitud, y la excepcionalidad del mundo macaronésico de las Islas Canarias.
Uno de los patrones más claros es la organización de la vegetación en pisos altitudinales. A medida que subimos una montaña, la temperatura desciende, y las formaciones vegetales van cambiando en una secuencia ordenada, desde los bosques de las zonas bajas hasta los matorrales y pastizales de las cumbres, por encima del límite del arbolado.
Es muy común encontrar paisajes donde el bosque original ha sido sustituido por series de degradación. Por ejemplo, donde debería haber un encinar, hoy vemos formaciones de matorral como la maquia (densa y alta) o la garriga (más baja y abierta), o incluso tomillares. Estas formaciones no son necesariamente permanentes; si la presión humana cesa, con el tiempo podrían evolucionar de nuevo hacia el bosque.
Finalmente, salpicando este mosaico, encontramos formaciones azonales, que no dependen del clima general, sino de condiciones locales muy específicas del suelo o del agua. Las más importantes son la vegetación de ribera, ligada a la humedad de los ríos; la de los humedales, adaptada a suelos encharcados; la de las dunas costeras (psamófila); la de los saladares, donde crecen plantas tolerantes a la sal (halófitas); y la de los afloramientos de yesos (gipsófitas), con especies únicas.
5. Dominio Atlántico
El dominio atlántico, conocido como la "España Verde", se extiende por Galicia, la cornisa cantábrica y las zonas más occidentales de los Pirineos. Su clima, templado y húmedo, sin una verdadera sequía en verano, es el responsable de un paisaje frondoso y de aspecto centroeuropeo.
Las formaciones estrella de este dominio son los bosques caducifolios, que pierden su hoja en invierno. El hayedo, formado por el haya (Fagus sylvatica), es un bosque umbrío y majestuoso que crece en las laderas de las montañas, sobre suelos frescos. Los robledales son también muy característicos. Dependiendo de la especie de roble, encontramos las carballeiras de roble común (Quercus robur) en Galicia y el Cantábrico occidental, o los robledales de roble albar (Quercus petraea) en zonas más montañosas. En las áreas de transición hacia la Meseta, aparece el rebollo (Quercus pyrenaica), cuya hoja se seca en otoño pero permanece en el árbol hasta la primavera (marcescente).
Cuando estos bosques se degradan, son sustituidos por extensas formaciones de landa, un matorral dominado por brezos, tojos y genistas. Asimismo, los prados naturales, favorecidos por la humedad constante, son un elemento esencial del paisaje rural atlántico, dedicados tradicionalmente a la ganadería.
En las zonas de alta montaña de la Cordillera Cantábrica y, sobre todo, de los Pirineos, los bosques caducifolios dan paso a las coníferas montanas, como el abetal (bosque de abeto blanco, Abies alba) o el pinar de pino negro (Pinus uncinata), este último formando el límite superior del bosque.
6. Dominio Mediterráneo (peninsular y balear)
El dominio mediterráneo es el más extenso de España, ocupando la mayor parte de la Península y las Islas Baleares. Su seña de identidad es la sequía estival, un periodo de varios meses en verano con escasez de lluvias y altas temperaturas que condiciona toda la vida vegetal.
El bosque mediterráneo por excelencia es el encinar, cuyo árbol protagonista es la encina (Quercus ilex). Es una formación extraordinariamente resistente, capaz de crecer sobre casi cualquier tipo de suelo y de soportar el calor y la sequía. En las zonas del oeste y suroeste con suelos silíceos y clima más suave, el árbol dominante es el alcornoque (Quercus suber), del que se extrae el corcho. En zonas de media montaña, más húmedas que el encinar pero más secas que el robledal atlántico, encontramos el quejigal, formado por el quejigo (Quercus faginea).
Como vimos antes, es muy frecuente que estos bosques se presenten degradados, dando lugar a un amplio abanico de matorrales. Los más comunes son la maquia y la garriga, pero también los jarales sobre suelos ácidos o los tomillares y romerales sobre suelos básicos y secos.
Los pinares mediterráneos ocupan también una vasta superficie. Algunos son naturales, como los de pino carrasco (Pinus halepensis) en el levante, muy adaptado a la aridez, o los de pino laricio (Pinus nigra) en las montañas. Otros muchos proceden de repoblaciones.
Finalmente, en el extremo sureste de la península (Murcia, Almería y Alicante) y en algunas zonas del valle del Ebro, las condiciones se vuelven semiáridas. Aquí el bosque desaparece y es sustituido por formaciones esteparias como los espartales y los tomillares secos, un paisaje de gran singularidad y fragilidad.
7. Vegetación de montaña y alta montaña
Las montañas actúan como "islas" de climas fríos, donde la vegetación se organiza en pisos o cinturones a medida que ganamos altitud. Cada cordillera española, por su ubicación y características, presenta su propia secuencia.
En el piso montano, que sería la base de la montaña, encontramos bosques. En las montañas de influencia atlántica (Pirineos, Cordillera Cantábrica), este piso está ocupado por hayedos y robledales. En las cordilleras del interior (Sistemas Central e Ibérico), más secas y continentales, dominan los pinares de pino silvestre (Pinus sylvestris) y los rebollares.
Por encima, llegamos al piso subalpino, el nivel de transición hacia las cumbres, donde las condiciones de vida para los árboles se vuelven muy duras. El árbol que mejor soporta estos fríos es el pino negro (Pinus uncinata), que forma el límite del bosque en los Pirineos. En otras cordilleras, este papel lo desempeña el pino silvestre.
Superado el límite del bosque, entramos en el dominio de la alta montaña. Aquí ya no hay árboles y la vegetación está formada por matorrales rastreros y pastizales. En los Pirineos, encontramos praderas alpinas similares a las del resto de Europa. En las montañas de la Meseta, son muy característicos los piornales (matorrales de piorno) y los enebrales rastreros. La cordillera Bética, y en especial Sierra Nevada, alberga una vegetación de alta montaña única, con una enorme cantidad de endemismos adaptados a condiciones extremas, formando los llamados "matorrales almohadillados".
8. Vegetación canaria (Macaronesia)
El archipiélago canario es un mundo aparte. Su vegetación, perteneciente a la región macaronésica, no tiene parangón en el resto de España ni de Europa. Su originalidad se debe al aislamiento, al origen volcánico y, sobre todo, a la influencia de los vientos alisios, que crean un fenómeno asombroso: el mar de nubes.
Esta influencia climática organiza la vegetación en una secuencia de pisos altitudinales muy marcada, especialmente en las islas de mayor relieve como Tenerife o La Palma:
- Piso basal: Desde la costa hasta unos 300-500 metros, es una zona muy seca y cálida. Aquí domina el matorral xerófilo, con plantas suculentas como los tabaibales y cardonales, que recuerdan a los paisajes africanos.
- Bosque termófilo: Justo por encima, en una zona de transición, aparecen bosques más abiertos de sabinas, acebuches y las espectaculares palmeras canarias. Hoy es una zona muy alterada por la ocupación humana.
- Laurisilva o Monteverde: Entre los 600 y 1.500 metros, en las laderas orientadas a los vientos alisios, nos encontramos con la joya de la botánica canaria. El mar de nubes choca contra la montaña y crea una zona de niebla constante que permite la supervivencia de la laurisilva, un bosque subtropical, denso y húmedo, reliquia de los bosques que cubrían el Mediterráneo en la Era Terciaria.
- Pinar canario: Por encima del mar de nubes, en un ambiente más seco y soleado, se extiende el bosque de pino canario (Pinus canariensis). Es una especie única, con una asombrosa capacidad para rebrotar después de los incendios.
- Matorral de cumbre: En las cumbres más altas, por encima de los 2.000 metros (especialmente en el Teide), el frío y el viento impiden el crecimiento de árboles. Aquí encontramos matorrales adaptados a condiciones extremas, como la retama del Teide y los codesos, con muchísimos endemismos.
9. Problemática actual, conservación y representación
La vegetación española se enfrenta a graves desafíos que amenazan su diversidad y equilibrio. El cambio climático es quizás el más importante. El aumento de las temperaturas y la mayor frecuencia de sequías están desplazando las áreas de distribución de muchas especies. Las plantas de climas más fríos, como los hayedos o las especies de alta montaña, ven reducido su hábitat, mientras que las especies mediterráneas más resistentes a la sequía avanzan hacia el norte y en altitud.
Los incendios forestales son cada vez más grandes y destructivos, debido a la combinación del abandono de los usos tradicionales en el monte, que provoca una gran acumulación de combustible, y las olas de calor extremo. En muchas zonas del sureste y del interior, la desertificación, es decir, la degradación del suelo hasta convertirlo en improductivo, es un riesgo muy real. Además, la construcción de infraestructuras y la expansión urbana provocan la fragmentación de los hábitats, aislando a las poblaciones de plantas y animales.
Para hacer frente a estos problemas, España cuenta con una importante red de espacios protegidos. La herramienta de conservación más importante a nivel europeo es la Red Natura 2000, que protege los hábitats y las especies más valiosos de nuestro territorio.
Para analizar y comprender todos estos fenómenos, los geógrafos utilizamos diversas herramientas. Los climogramas nos permiten visualizar la relación entre temperatura y precipitación de un lugar para deducir su tipo de clima y vegetación. Los transectos o perfiles de la vegetación nos ayudan a entender cómo cambian las formaciones vegetales con la altitud o la distancia al mar. Finalmente, los mapas de usos del suelo, como el proyecto europeo CORINE Land Cover, nos ofrecen una imagen precisa de la cubierta vegetal del territorio y nos permiten estudiar sus cambios a lo largo del tiempo.
Glosario de términos clave
-
Alisios
-
Vientos de carácter constante que soplan desde las zonas de altas presiones subtropicales hacia el ecuador. En las Islas Canarias, estos vientos proceden del noreste, se cargan de humedad al pasar sobre el océano Atlántico y, al encontrarse con el relieve de las islas, se ven forzados a ascender, lo que provoca su enfriamiento y la condensación de la humedad, formando el característico "mar de nubes". Este fenómeno es vital para la existencia de la laurisilva. [Volver al texto]
-
Bioma
-
Gran área ecológica a escala planetaria que se define por unas condiciones climáticas similares y una vegetación y fauna características. Los biomas son las unidades biogeográficas más grandes. Por ejemplo, el bosque mediterráneo, la tundra o la selva tropical son biomas. España participa principalmente del bioma de bosque mediterráneo y del bioma de bosque templado. [Volver al texto]
-
Bosque de ribera
-
Formación vegetal que crece a lo largo de las orillas de ríos y cursos de agua, beneficiándose de la mayor humedad del suelo (humedad edáfica). Está compuesto por especies que necesitan mucha agua, como álamos (chopos), sauces, fresnos y alisos. Actúa como un corredor ecológico. En Castilla y León, los sotos a lo largo de los ríos Duero, Pisuerga, Tormes o Adaja son excelentes ejemplos de bosques de ribera. [Volver al texto]
-
Caducifolio
-
Se aplica a las plantas, principalmente árboles y arbustos, que pierden todas sus hojas durante una parte del año, generalmente en la estación fría (otoño-invierno). Es una adaptación para conservar agua y energía en periodos desfavorables. Es característico del clima atlántico. El roble, el haya o el castaño son árboles caducifolios. Un ejemplo en Castilla y León son los hayedos de la Sierra de Ayllón (Segovia) o de la Montaña Palentina. [Volver al texto]
-
Climograma
-
Gráfico que representa los valores medios mensuales de precipitación (generalmente en barras) y temperatura (generalmente en una línea) de un lugar a lo largo de un año. Es una herramienta fundamental para analizar el clima y deducir el tipo de vegetación potencial. Permite identificar visualmente la existencia y duración de la sequía estival, un rasgo clave del clima mediterráneo. [Volver al texto]
-
Continentalidad
-
Efecto que ejerce la lejanía de una gran masa de agua (como el mar) sobre el clima de un lugar. Se caracteriza por una gran amplitud térmica, tanto diaria como anual (veranos muy calurosos e inviernos muy fríos). La Meseta de Castilla y León es el ejemplo más claro de clima con una fuerte continentalidad en España. [Volver al texto]
-
CORINE Land Cover
-
Proyecto europeo de cartografía que clasifica la superficie terrestre en diferentes categorías de "usos y coberturas del suelo" (zonas urbanas, cultivos, bosques, matorrales, aguas, etc.). Es una herramienta muy útil para estudiar los cambios en el paisaje a lo largo del tiempo, como la deforestación, la urbanización o la recuperación de la vegetación. [Volver al texto]
-
Dehesa
-
Sistema agro-silvo-pastoral creado y mantenido por el ser humano, típico del oeste y suroeste de la Península Ibérica. Consiste en un bosque aclarado de encinas o alcornoques, con un estrato inferior de pastos o cultivos. Es un modelo de explotación sostenible que combina ganadería extensiva, aprovechamiento forestal y agricultura, y alberga una alta biodiversidad. Las dehesas del Campo Charro en Salamanca son un ejemplo emblemático en Castilla y León. [Volver al texto]
-
Desertificación
-
Proceso de degradación de las tierras en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resultante de diversos factores, como las variaciones climáticas y las actividades humanas (sobreexplotación de acuíferos, deforestación, agricultura intensiva). Conduce a la pérdida de la cubierta vegetal y a la erosión del suelo, pudiendo convertir la tierra en improductiva. El sureste de España es la zona con mayor riesgo de desertificación. [Volver al texto]
-
Dominio biogeográfico
-
Territorio de gran extensión con unas características climáticas, geológicas y biológicas (flora y fauna) homogéneas. En España se distinguen cuatro dominios principales: Atlántico (o Eurosiberiano), Mediterráneo, de Montaña (o Alpino) y Macaronésico (Canarias). [Volver al texto]
-
Endemismo
-
Especie vegetal o animal que vive exclusivamente en un territorio determinado y no se encuentra de forma natural en ninguna otra parte del mundo. El alto número de endemismos en España (especialmente en las montañas y en las Islas Canarias) se debe al aislamiento geográfico y a la historia paleoclimática. La violeta del Teide (Viola cheiranthifolia) es un endemismo canario. [Volver al texto]
-
Esclerofilia
-
Adaptación de ciertas plantas a condiciones de sequía, especialmente a la aridez estival mediterránea. Consiste en desarrollar hojas pequeñas, duras, coriáceas (similares al cuero) y cubiertas de una capa cerosa para reducir al máximo la pérdida de agua por transpiración. La encina, con sus hojas perennes y duras, es el mejor ejemplo de árbol esclerófilo. [Volver al texto]
-
Especies exóticas invasoras
-
Especies de fuera de un determinado ecosistema que han sido introducidas por el ser humano (de forma voluntaria o accidental) y que logran establecerse y expandirse, causando daños a la biodiversidad local, la economía o la salud. El jacinto de agua en el río Guadiana o el ailanto en muchas ciudades y riberas de Castilla y León son ejemplos de ello. [Volver al texto]
-
Etapa climácica
-
Fase final y de máximo equilibrio en la sucesión ecológica de la vegetación. Es la comunidad vegetal más estable y compleja que se puede establecer en un lugar bajo unas condiciones climáticas y de suelo concretas, si no hay perturbaciones importantes. Generalmente, en la mayor parte de España, la etapa climácica corresponde a un tipo de bosque (encinar, hayedo, robledal, etc.). [Volver al texto]
-
Formaciones azonales
-
Comunidades vegetales cuya localización no depende del clima general de la zona (clima zonal), sino de condiciones locales muy específicas del suelo o del agua. No forman grandes dominios, sino que aparecen como manchas o enclaves. Los bosques de ribera (ligados al agua de los ríos) o la vegetación de los saladares (ligada a suelos salinos) son los mejores ejemplos. [Volver al texto]
-
Garriga
-
Tipo de matorral mediterráneo, bajo y poco denso, que crece sobre suelos calcáreos (básicos). Está formado por arbustos y matas de poca altura, como la coscoja, el romero, el tomillo o la lavanda, que a menudo dejan zonas de suelo desnudo entre ellas. Es una etapa de degradación del encinar. [Volver al texto]
-
Gipsófita
-
Planta adaptada a vivir sobre suelos con un alto contenido en yeso (sulfato de calcio), que son muy difíciles para la mayoría de las especies por su inestabilidad y química particular. En España, estas formaciones son muy importantes en el valle del Ebro y en algunas zonas del este peninsular. [Volver al texto]
-
Halófita
-
Planta adaptada a vivir en suelos con una alta concentración de sales (saladares). Ha desarrollado mecanismos fisiológicos para tolerar o excretar el exceso de sal. Son típicas de marismas costeras y de lagunas endorreicas del interior, como las que se encuentran en la comarca de Tierra de Campos en Castilla y León (por ejemplo, en la Reserva Natural de las Lagunas de Villaffila, Zamora). [Volver al texto]
-
Landa
-
Formación de matorral típica del dominio atlántico, que aparece sobre suelos ácidos y pobres, a menudo como etapa de degradación de robledales y hayedos. Está dominada por especies como el brezo, el tojo y la genista. Son muy comunes en Galicia, Asturias y la Cordillera Cantábrica. [Volver al texto]
-
Laurisilva
-
Tipo de bosque subtropical, muy denso, umbrío y húmedo, que se encuentra en las Islas Canarias (y en otros archipiélagos macaronésicos). Es una reliquia de los bosques que cubrían la cuenca del Mediterráneo durante la Era Terciaria. Su supervivencia en Canarias depende de la humedad aportada por el "mar de nubes" generado por los vientos alisios. El Parque Nacional de Garajonay (La Gomera) alberga la mejor representación de laurisilva. [Volver al texto]
-
Litología
-
Rama de la geología que estudia las rocas, describiendo su composición, textura y estructura. En geografía de la vegetación, es un factor clave porque el tipo de roca madre (p. ej., caliza, granito, pizarra, arcilla) determina en gran medida el tipo de suelo que se formará sobre ella y, por tanto, las plantas que podrán crecer. [Volver al texto]
-
Macaronesia
-
Región biogeográfica que comprende cinco archipiélagos del Atlántico Norte: Azores, Madeira, Islas Salvajes, Canarias y Cabo Verde. Comparten una serie de características geológicas (origen volcánico) y biológicas (flora y fauna con ancestros comunes), con un altísimo número de endemismos. [Volver al texto]
-
Maquia
-
Formación de matorral mediterráneo, denso y alto (puede superar los dos metros), que a menudo es impenetrable. Está compuesto por arbustos y arbolillos de hoja perenne, como el lentisco, el madroño, la jara o el acebuche. Generalmente se desarrolla sobre suelos silíceos (ácidos) y es una etapa de degradación o recuperación del encinar o el alcornocal. [Volver al texto]
-
Mar de nubes
-
Fenómeno meteorológico característico de las islas montañosas de Canarias. Se produce cuando los vientos alisios, húmedos, chocan con las laderas de las islas y se ven forzados a ascender. Al subir, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa, formando una capa de nubes estratiformes a media altitud (entre los 600 y 1.500 metros aproximadamente). Este mar de nubes proporciona la humedad vital para la laurisilva. [Volver al texto]
-
Oceanidad
-
Influencia que ejerce la proximidad de una gran masa de agua (océano o mar) sobre el clima de una región. Se traduce en temperaturas suaves durante todo el año y una baja amplitud térmica anual y diaria. Es el rasgo característico del clima de la cornisa cantábrica. [Volver al texto]
-
Ombrotipo
-
En la clasificación bioclimática de Rivas-Martínez, es un índice que define los niveles de precipitación o humedad de un territorio. Se establecen varias categorías, desde el árido y semiárido (muy poca lluvia) hasta el húmedo e hiperhúmedo (muy lluvioso). Junto con el termotipo, permite definir con precisión las características climáticas que condicionan la vegetación de un lugar. [Volver al texto]
-
Paleoclimático
-
Relativo al estudio de los climas del pasado de la Tierra. Entender los cambios climáticos pasados, como las glaciaciones, es fundamental para explicar por qué ciertas especies de plantas se encuentran en lugares concretos hoy en día (por ejemplo, la existencia de refugios glaciares en la Península Ibérica). [Volver al texto]
-
Piso altitudinal
-
Cada una de las franjas o cinturones de vegetación que se suceden en una montaña a medida que aumenta la altitud. El cambio de vegetación se debe principalmente al descenso de la temperatura y al cambio en las condiciones de humedad. La secuencia clásica en las montañas ibéricas es: piso basal, piso montano, piso subalpino y piso alpino (o su equivalente oromediterráneo). [Volver al texto]
-
Psamófila
-
Planta adaptada a vivir en suelos arenosos y móviles, como las dunas de las playas o los arenales del interior. Suelen tener raíces muy largas y sistemas para fijar la arena. El barrón o la lechetrezna de mar son ejemplos de plantas psamófilas en las costas españolas. En Castilla y León, encontramos vegetación psamófila en los pinares sobre arenales de la comarca de Tierra de Pinares (Segovia y Valladolid). [Volver al texto]
-
Red Natura 2000
-
Principal instrumento de conservación de la biodiversidad de la Unión Europea. Es una red de espacios naturales protegidos cuyo objetivo es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más valiosos y amenazados de Europa. Se compone de las ZEC (Zonas de Especial Conservación) y las ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves). [Volver al texto]
-
Refugio climático
-
Área geográfica donde las condiciones climáticas permitieron la supervivencia de especies durante un periodo de cambio climático global adverso, como una glaciación. La Península Ibérica fue un importantísimo refugio climático para la flora y fauna europeas durante la última Edad de Hielo. [Volver al texto]
-
Serie de vegetación
-
Concepto que describe la secuencia completa de comunidades vegetales que se sucederían en un lugar a lo largo del tiempo, desde las primeras plantas que colonizan un terreno (etapas pioneras), pasando por estados intermedios (matorrales, prados), hasta llegar a la comunidad madura y estable (etapa climácica o bosque potencial). [Volver al texto]
-
Solana
-
Ladera de una montaña o valle que, por su orientación, recibe un mayor número de horas de sol al día (en el hemisferio norte, generalmente las laderas orientadas al sur). Suelen ser más cálidas, secas y con mayor aridez, por lo que albergan una vegetación más adaptada a la sequía (xerófila). [Volver al texto]
-
Termotipo
-
En la clasificación bioclimática de Rivas-Martínez, es un índice que define los niveles de temperatura de un territorio, basándose en la temperatura media anual y las temperaturas medias de los meses más fríos. Permite establecer "pisos térmicos" que se correlacionan muy bien con los pisos de vegetación (p. ej., termomediterráneo, mesomediterráneo, supramediterráneo...). [Volver al texto]
-
Transecto
-
En geografía, es un perfil o corte imaginario del terreno a lo largo de una línea, que se utiliza para representar y analizar cómo varían ciertos elementos del paisaje, como el relieve, la geología o, en este caso, la vegetación. Un transecto altitudinal de una montaña es una herramienta muy didáctica para mostrar la sucesión de los pisos de vegetación. [Volver al texto]
-
Umbría
-
Ladera de una montaña o valle que, por su orientación, recibe menos horas de sol directo al día (en el hemisferio norte, las laderas orientadas al norte). Son más frescas y húmedas que las solanas, y conservan la nieve durante más tiempo, por lo que suelen albergar una vegetación más exigente en agua y propia de climas más fríos. [Volver al texto]
-
Xerófila
-
Planta adaptada a vivir en ambientes muy secos (con poca agua disponible). Ha desarrollado diversas estrategias para sobrevivir a la aridez, como raíces muy profundas, hojas pequeñas o transformadas en espinas, tallos carnosos que almacenan agua (suculentas), etc. La vegetación de las zonas semiáridas del sureste español o el cardón canario son ejemplos de formaciones xerófilas. [Volver al texto]
- Visitado 29 veces