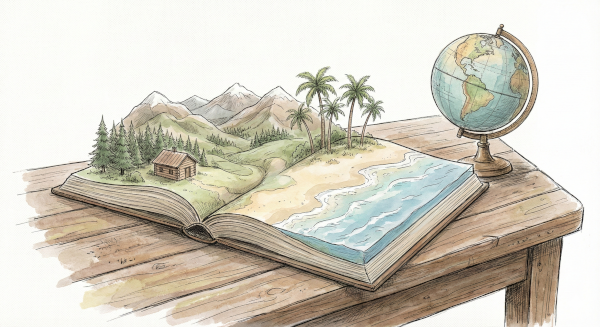1. Marco hidrográfico de España y factores condicionantes del régimen fluvial
Para entender los ríos de España, primero debemos observar el mapa del relieve. La Península Ibérica está dominada por una gran meseta central, inclinada ligeramente hacia el oeste (hacia el océano Atlántico) y rodeada de importantes cadenas montañosas como la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico o las Cordilleras Béticas. Estas montañas actúan como grandes muros que separan las aguas de la lluvia: las que caen a un lado de la cumbre irán a parar a un mar, y las que caen al otro, a un mar diferente. A estas líneas de cumbres que separan las aguas las llamamos divisorias de aguas.
Esta estructura del relieve explica por qué la red de ríos de España, cuyo drenaje es mayoritariamente exorreico (desembocan en el mar), se organiza en tres grandes vertientes hidrográficas: la Cantábrica, la Atlántica y la Mediterránea. También explica la enorme diferencia que existe entre ellas. La inclinación de la Meseta hacia el Atlántico da lugar a ríos largos y con cuencas muy extensas (como el Duero o el Tajo), mientras que en la vertiente Mediterránea, con montañas muy cerca de la costa, los ríos son, por lo general, mucho más cortos, con grandes pendientes y un carácter torrencial.
Para gestionar este complejo sistema hídrico, el territorio español se organiza en 25 demarcaciones hidrográficas, que son como distritos de gestión del agua basados en las cuencas de los ríos, no en las fronteras de las comunidades autónomas. Esta organización sigue las directrices de la Directiva Marco del Agua, una normativa europea que busca proteger y mejorar la salud de todos los ríos, lagos y acuíferos de Europa.
1.1. Conceptos y marco territorial
Una vertiente hidrográfica es, por tanto, el conjunto de todas las cuencas fluviales cuyos ríos desembocan en un mismo mar u océano. En España, las grandes cadenas montañosas (Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico y Sistemas Béticos) actúan como las principales divisorias de aguas, separando los ríos que van al Cantábrico, al Atlántico y al Mediterráneo.
A nivel administrativo, estas cuencas se agrupan en las ya mencionadas demarcaciones hidrográficas. Cuando una cuenca se extiende por varias comunidades autónomas (como la del Ebro o la del Duero), se denomina intercomunitaria y es gestionada por el Estado a través de las Confederaciones Hidrográficas. Si la cuenca está completamente dentro de una sola comunidad (como las internas del País Vasco o Cataluña), se llama intracomunitaria y es gestionada por el gobierno autonómico correspondiente.
1.2. Factores físicos del régimen fluvial
El "carácter" o comportamiento de un río, lo que llamamos su régimen fluvial (si lleva mucha o poca agua, si su caudal es constante o varía mucho, etc.), depende de una combinación de factores naturales:
- Relieve y estructura: La altitud y la pendiente son decisivas. La Meseta, elevada y basculada hacia el oeste, da lugar a los grandes y largos ríos atlánticos. En cambio, en la vertiente mediterránea, la cercanía de las montañas al mar provoca que los ríos sean cortos, salven un gran desnivel en poco recorrido y, por tanto, tengan una gran fuerza erosiva. Además, las altas montañas, como los Pirineos, aportan un componente nival (de la nieve) a ríos como el Ebro, con crecidas en primavera por el deshielo.
- Clima: Es el factor más determinante. La cantidad de lluvia y su distribución a lo largo del año definen el caudal de los ríos. En la "España húmeda" del norte, los ríos tienen un régimen pluvial oceánico, con un caudal relativamente abundante y regular todo el año. En el interior y el sur, el clima mediterráneo continentalizado provoca estiajes (mínimos de caudal) muy marcados en verano y una gran irregularidad entre un año y otro. En la costa mediterránea, además, se producen lluvias torrenciales en otoño (la famosa DANA o "gota fría"), que causan crecidas muy violentas y repentinas.
- Litología y suelos: El tipo de roca del terreno influye en cómo se reparte el agua de la lluvia. Las rocas permeables, como las calizas, actúan como una esponja: absorben el agua, la almacenan en acuíferos subterráneos y la van soltando poco a poco al río, suavizando su régimen. Por el contrario, las rocas impermeables, como las arcillas o pizarras, no dejan pasar el agua, que discurre rápidamente por la superficie (escorrentía), provocando crecidas más rápidas y un carácter más torrencial.
- Cobertura vegetal: La vegetación juega un papel fundamental. Un bosque denso retiene el agua de la lluvia, frena la erosión del suelo y favorece la infiltración. Por tanto, ayuda a regular el caudal de los ríos y a que las crecidas no sean tan bruscas. La deforestación o un incendio forestal tienen el efecto contrario: aumentan la escorrentía, la erosión y el riesgo de inundaciones.
1.3. Factores antrópicos del régimen fluvial
Los seres humanos hemos modificado profundamente el comportamiento natural de los ríos:
- Regulación y derivaciones: España es uno de los países con más embalses del mundo. Las presas y canales nos permiten almacenar agua para el regadío, el abastecimiento de ciudades o la producción de energía hidroeléctrica. También sirven para controlar las inundaciones (laminar crecidas). Sin embargo, esta regulación altera por completo el régimen natural del río: modifica su caudal, la temperatura del agua y, muy importante, frena el transporte de sedimentos (arenas y limos) que son vitales para mantener, por ejemplo, los deltas en la desembocadura. La planificación hidrológica actual obliga a mantener unos caudales ecológicos, un mínimo de agua necesario para conservar la vida en el río.
- Cambios de uso del suelo y demanda hídrica: La expansión de los cultivos de regadío, el crecimiento de las ciudades y la industria han disparado la demanda de agua. Esto provoca una gran presión sobre los ríos y los acuíferos, que en algunas zonas costeras corren el riesgo de sobreexplotación y salinización (la entrada de agua de mar en el acuífero de agua dulce). Para hacer frente a esto, cada vez se recurre más a recursos no convencionales como la reutilización de aguas depuradas o la desalación de agua de mar.
- Variabilidad y cambio climático: El cambio climático está acentuando los extremos. Las sequías son cada vez más frecuentes y prolongadas, y los episodios de lluvias, más intensos y concentrados. Esto aumenta la irregularidad de los ríos y agrava los riesgos de sequía e inundación, especialmente en las cuencas mediterráneas y del interior.
2. Vertiente cantábrica
La vertiente cantábrica incluye todos los ríos que nacen en la Cordillera Cantábrica y desembocan en el mar Cantábrico. Son, por definición, ríos cortos, de gran pendiente y muy caudalosos. Imagínalos como veloces torrentes que bajan directamente de la montaña al mar, excavando valles profundos y encajados.
Gracias al clima oceánico, lluvioso y templado, estos ríos presentan un régimen pluvial oceánico. Esto significa que llevan agua todo el año, con sus máximos de caudal en otoño e invierno (coincidiendo con las mayores lluvias) y un estiaje en verano muy moderado. Son los ríos más regulares de toda la Península Ibérica.
2.1. Red fluvial y subcuencas principales
Algunos de los ríos más conocidos de esta vertiente son el Bidasoa, el Nervión-Ibaizabal (que forma la ría de Bilbao), el Saja-Besaya, el Pas, el Sella (famoso por su descenso en piragua), el Nalón-Narcea (el más largo y de mayor cuenca de la vertiente) y el Navia o el Eo. Muchos de ellos desembocan formando rías, estuarios donde el agua dulce del río se mezcla con el agua salada del mar, creando ecosistemas de gran riqueza y valor económico.
2.2. Rasgos hidrológicos
Las abundantes y constantes lluvias, junto a una vegetación densa y suelos a menudo impermeables (pizarras, cuarcitas), provocan una escorrentía muy alta y rápida. Cuando llueve, el nivel de los ríos sube de forma casi inmediata. En las cumbres más altas de los Picos de Europa, la nieve acumulada en invierno puede añadir un pequeño componente nival, con un ligero aumento del caudal en primavera debido al deshielo.
2.3. Usos y aprovechamientos del agua
La gran fuerza de estos ríos se aprovecha para la producción hidroeléctrica, aunque la complicada topografía impide la construcción de grandes embalses. Los usos para abastecimiento urbano e industrial también son muy importantes, especialmente en las áreas más pobladas como el País Vasco o Asturias. Las rías, además, son fundamentales para la actividad portuaria, la pesca y el marisqueo.
2.4. Riesgos y problemática
El principal riesgo son las inundaciones. Al ser ríos cortos, con valles estrechos y una respuesta muy rápida a la lluvia, las crecidas o avenidas pueden ser súbitas y muy destructivas, sobre todo en zonas donde las ciudades y pueblos han ocupado las llanuras de inundación del río. Por ello, la planificación actual se centra en la prevención y en la restauración de los cauces para devolverles su espacio natural. Aunque la calidad del agua ha mejorado mucho gracias a la depuración, todavía existen problemas de contaminación puntual en zonas industriales y urbanas.
3. Vertiente atlántica
La vertiente atlántica es la más extensa de la Península Ibérica, ocupando más de la mitad de su superficie. Recoge las aguas de los grandes ríos de la Meseta: Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.
Se caracteriza por tener ríos muy largos, con cuencas de enorme superficie y un perfil suave en la mayor parte de su recorrido. Esto se debe a la suave inclinación de la Meseta hacia el oeste. Son ríos que atraviesan paisajes muy diversos y que, debido a su importancia para la agricultura y el abastecimiento, están fuertemente regulados por un complejo sistema de embalses. Cuatro de ellos (Miño, Duero, Tajo y Guadiana) son ríos internacionales, ya que desembocan en Portugal, lo que obliga a una gestión coordinada con el país vecino.
3.1. Red fluvial y demarcaciones
La gestión de estos grandes ríos se realiza a través de las correspondientes demarcaciones hidrográficas intercomunitarias (Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir), cada una con su propio Plan Hidrológico.
3.2. Rasgos hidrológicos generales
El régimen de los ríos meseteños (Duero, Tajo, Guadiana) es de tipo pluvial, con influencia continental. Presentan sus caudales máximos en invierno y primavera, como resultado de las lluvias atlánticas, y sufren un estiaje muy severo en verano. La irregularidad de un año a otro es notable, aunque menor que en la vertiente mediterránea. El Miño, en el noroeste, tiene un carácter más oceánico, con caudales más abundantes y regulares. El Guadalquivir, por su parte, recibe influencias tanto de la continentalidad de su depresión como de las lluvias, a veces torrenciales, de las Cordilleras Béticas.
La presencia masiva de embalses ha alterado profundamente este régimen natural, suavizando las crecidas invernales pero manteniendo un cierto caudal en verano para los regadíos.
3.3. Principales cuencas (rasgos esenciales)
- Miño-Sil: Es el gran río gallego. Recibe abundantes lluvias, lo que le confiere un gran caudal. Su curso, especialmente el del Sil, se encaja en valles muy profundos y espectaculares (los cañones del Sil), muy aprovechados para la producción hidroeléctrica.
- Duero: Es la cuenca hidrográfica más grande de la Península Ibérica. Atraviesa toda la submeseta norte y es alimentado por importantes afluentes como el Pisuerga o el Esla. Su regulación es clave para los regadíos de Castilla y León.
- Tajo: Es el río más largo de la Península. Atraviesa la submeseta sur y también está muy regulado. En su cabecera se encuentran los embalses de Entrepeñas y Buendía, desde donde parte el trasvase Tajo-Segura.
- Guadiana: Es un río de régimen muy irregular y complejo. En su curso alto, en La Mancha, su conexión con el importante acuífero 23 daba lugar a fenómenos de desaparición y reaparición del río, y alimenta humedales de valor excepcional como las Tablas de Daimiel.
- Guadalquivir: Es el gran río de Andalucía. Discurre por una amplia llanura aluvial (la Depresión del Guadalquivir), una de las zonas de regadío más importantes de España. Su desembocadura en el Atlántico forma las Marismas del Guadalquivir, un espacio natural de valor incalculable.
3.4. Usos, presiones y gestión
El uso predominante del agua en esta vertiente es el regadío, seguido del abastecimiento a grandes ciudades como Madrid y la producción hidroeléctrica. Las principales presiones ambientales son la extracción excesiva de agua en verano, la contaminación de origen agrario (fertilizantes, pesticidas) y la alteración de los cauces por las presas, que impiden la migración de peces como el salmón o la anguila.
3.5. Riesgos y tendencias
El principal riesgo es la sequía, un fenómeno recurrente que genera una enorme competencia por el agua. Las inundaciones también pueden ser un problema en los tramos bajos de los grandes ríos tras episodios de lluvias atlánticas muy persistentes. El cambio climático amenaza con agravar ambos extremos, haciendo las sequías más largas y las lluvias, más torrenciales.
4. Vertiente mediterránea
La vertiente mediterránea es una región de extremos y contrastes. Su rasgo más característico es la torrencialidad. La mayoría de sus ríos son cortos, de gran pendiente y con un régimen extremadamente irregular, que alternan largos periodos de sequía con crecidas violentas y destructivas.
La gran excepción a esta norma es el río Ebro, que por su tamaño, su extensa cuenca y el origen pirenaico de muchos de sus afluentes, funciona como un sistema fluvial de escala casi continental.
4.1. Red fluvial y demarcaciones
Además de la gran cuenca del Ebro, destacan las del Júcar y el Segura en el levante español. Entre ellas y a lo largo de toda la costa, encontramos multitud de cuencas internas de ríos más cortos (como el Llobregat en Cataluña o el Turia en Valencia) y un sinfín de cauces normalmente secos, conocidos como ramblas, que solo llevan agua durante unas pocas horas o días al año tras lluvias intensas.
4.2. Rasgos hidrológicos
El régimen dominante es el pluvial mediterráneo, caracterizado por un estiaje larguísimo y muy severo en verano y unos caudales máximos en otoño, asociados a las lluvias torrenciales provocadas por la DANA. El Ebro es diferente: gracias a la nieve de los Pirineos, tiene un régimen más complejo, nivo-pluvial, con un máximo de caudal en primavera debido al deshielo. La geología de la zona, a menudo con rocas impermeables y suelos poco desarrollados, favorece una rápida escorrentía, lo que acentúa el carácter violento de las avenidas.
4.3. Principales cuencas (rasgos esenciales)
- Ebro: Es el río más caudaloso de España. Nace en la Cordillera Cantábrica y recoge aguas tanto de los Pirineos (muy caudalosos) como del Sistema Ibérico (más irregulares). Su tramo final forma el Delta del Ebro, un humedal de importancia internacional muy sensible a la falta de sedimentos que quedan atrapados en los embalses.
- Júcar: Un río de régimen muy irregular, fuertemente regulado para satisfacer la enorme demanda de agua para el regadío y el turismo en la Comunidad Valenciana. Su equilibrio depende de la gestión conjunta de las aguas superficiales y los acuíferos subterráneos.
- Segura: Es el paradigma de la escasez de agua. Su cuenca es la de menor recurso hídrico por habitante de España, pero soporta una de las agriculturas de regadío más intensivas de Europa. Su supervivencia depende de una regulación extrema, de los aportes del trasvase Tajo-Segura y, cada vez más, de la desalación y la reutilización de aguas.
- Cuencas internas mediterráneas: Son ríos cortos y muy alterados por la fuerte presión urbana e industrial del litoral. Su gestión se centra en garantizar el abastecimiento y mejorar la calidad del agua.
4.4. Usos, presiones y gestión
La gestión del agua en esta vertiente es un desafío constante. La altísima demanda para el regadío, el turismo y la industria choca con unos recursos hídricos escasos y muy variables. Por ello, la planificación hidrológica es fundamental e integra todas las fuentes posibles: embalses, acuíferos, trasvases, reutilización y desalación. La eficiencia y el ahorro de agua son objetivos prioritarios.
4.5. Riesgos y tendencias
El riesgo principal y más dramático son las inundaciones relámpago, provocadas por las lluvias torrenciales en ramblas y valles costeros. Al mismo tiempo, las sequías son un problema crónico que tensiona al máximo la gestión de los recursos. El cambio climático amenaza con intensificar ambos fenómenos, haciendo imprescindible una correcta ordenación del territorio (evitando construir en zonas inundables) y la restauración de los cauces.
5. Territorios insulares y ciudades autónomas
Los sistemas hidrográficos de los archipiélagos y de Ceuta y Melilla tienen unas características muy particulares debido a su reducido tamaño, su aislamiento y su geología. La red fluvial es muy poco significativa, y la gestión del agua se centra en los recursos subterráneos (acuíferos) y en los recursos no convencionales.
5.1. Islas Baleares
Aquí encontramos un clima y un régimen fluvial típicamente mediterráneo, con ríos muy cortos y estacionales (torrentes). El abastecimiento depende de forma crucial de los acuíferos, que son muy vulnerables a la sobreexplotación y a la intrusión salina, sobre todo por la fuerte demanda turística en verano. La planificación busca proteger estos acuíferos y fomentar el ahorro y la reutilización del agua.
5.2. Islas Canarias
Su geología volcánica, muy permeable, hace que casi toda el agua de lluvia se infiltre y la escorrentía superficial sea mínima. Los cauces (barrancos) solo llevan agua de forma esporádica tras lluvias fuertes. Los acuíferos, explotados mediante pozos y galerías, son la principal fuente natural de agua. Sin embargo, la demanda es tan alta que la desalación de agua de mar y la reutilización de aguas depuradas son absolutamente estructurales y vitales para el abastecimiento.
5.3. Ceuta y Melilla
Por su diminuto tamaño, sus cuencas son prácticamente inexistentes. Su abastecimiento depende casi por completo de pequeños embalses y, de forma fundamental, de las plantas desaladoras. La gestión se centra en garantizar el suministro urbano y en prevenir inundaciones repentinas.
6. Usos del agua, desequilibrios territoriales y gestión/planificación
6.1. Usos y demandas
Si hacemos una radiografía del consumo de agua en España, vemos que el gran protagonista es el regadío, que utiliza cerca del 80% del total de los recursos. Le siguen, a mucha distancia, el abastecimiento urbano e industrial y, finalmente, la producción de energía hidroeléctrica. Esta distribución de la demanda se concentra geográficamente en las grandes zonas agrícolas como el valle del Ebro, las dos mesetas, el Levante y la depresión del Guadalquivir. La planificación hidrológica trata de equilibrar esta enorme demanda con la disponibilidad real de agua, promoviendo la modernización de los regadíos para hacerlos más eficientes y diversificando las fuentes de suministro.
6.2. Desequilibrios territoriales
El gran problema del agua en España es su desigual reparto. Existe un profundo desequilibrio entre la "España húmeda" del norte, con recursos abundantes y regulares, y la "España seca" del sur y el levante mediterráneo, donde la escasez es estructural y la irregularidad, la norma. Esta realidad explica la enorme inversión histórica en infraestructuras de regulación (embalses) y de transporte de agua (trasvases) para intentar paliar estos déficits.
6.3. Instrumentos de gestión
La gestión del agua en España se rige por la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. Su principal objetivo es lograr el "buen estado ecológico" de todas las masas de agua (ríos, lagos, acuíferos). Para ello, la herramienta fundamental son los Planes Hidrológicos de Demarcación, que se revisan cada seis años. Estos planes establecen las "reglas del juego": cuánta agua se puede usar, qué caudales ecológicos hay que respetar en los ríos, qué medidas tomar para mejorar la depuración, cómo actuar en caso de sequía y cómo se deben recuperar los costes de los servicios del agua.
6.4. Infraestructuras y medidas de oferta/demanda
Para gestionar el agua se combinan dos tipos de soluciones. Por un lado, la "infraestructura gris" tradicional (presas, canales, plantas desaladoras o depuradoras). Por otro lado, y cada vez con más fuerza, las "soluciones basadas en la naturaleza", como la restauración de riberas y humedales, que ayudan a laminar las crecidas y a depurar el agua de forma natural. Hoy en día, la prioridad ya no es tanto construir nuevas grandes obras, sino optimizar las existentes y, sobre todo, actuar sobre la demanda, fomentando el ahorro y la eficiencia en todos los sectores.
6.5. Gobernanza y evaluación
La planificación hidrológica es un proceso abierto que incluye la participación pública de todos los actores implicados (regantes, empresas, ecologistas, ayuntamientos, etc.). Su éxito se mide a través de indicadores que evalúan el estado de los ríos y el cumplimiento de los objetivos. Es un sistema de gestión adaptativa, que se va corrigiendo y actualizando periódicamente para responder a nuevos desafíos, como los que plantea el cambio climático.
7. Riesgos hidrológicos y retos ambientales (restauración fluvial)
7.1. Tipología y factores de los riesgos
Los dos grandes riesgos hidrológicos en España son las inundaciones y las sequías.
- Las inundaciones se producen por lluvias torrenciales (típicas de la DANA mediterránea) o por lluvias atlánticas persistentes. El riesgo se multiplica cuando el ser humano ha ocupado las llanuras aluviales, que son el espacio natural de expansión del río durante las crecidas.
- Las sequías son un fenómeno natural y recurrente en nuestro clima, pero su impacto social y económico es enorme, especialmente en el interior y el sureste peninsular.
A estos dos grandes riesgos se suman otros problemas ambientales como la contaminación de las aguas (por vertidos urbanos, industriales o por los fertilizantes agrarios) y la sobreexplotación y salinización de los acuíferos costeros.
7.2. Marco de gestión del riesgo
La gestión moderna de los riesgos no se centra solo en la respuesta durante la emergencia, sino en un ciclo completo de prevención, protección y preparación. Para ello, se elaboran mapas de peligrosidad que identifican las zonas con mayor riesgo de inundación y se redactan Planes Especiales de Sequía que establecen, como un semáforo, diferentes niveles de alerta y las medidas a tomar en cada fase.
7.3. Impactos ambientales prioritarios
La actividad humana ha generado graves impactos en nuestros ríos. La regulación excesiva mediante presas ha alterado su caudal natural y ha provocado una drástica reducción del transporte de sedimentos, lo que causa problemas graves como la regresión de los deltas (el Delta del Ebro está retrocediendo). La contaminación, tanto puntual como difusa, deteriora la calidad química del agua. Además, las presas y azudes actúan como barreras que impiden el movimiento de los peces, fragmentando los ecosistemas fluviales.
7.4. Restauración fluvial y soluciones basadas en la naturaleza
Frente a la visión tradicional de dominar al río con hormigón, hoy se impone el concepto de restauración fluvial. El objetivo es devolver al río parte de su dinámica y espacio natural para que recupere su salud ecológica y, a la vez, nos proteja mejor. Las medidas incluyen la demolición de presas u obstáculos en desuso para recuperar la conectividad del río, la naturalización de las riberas con vegetación autóctona o la reconexión del cauce con sus llanuras de inundación. Estas soluciones basadas en la naturaleza son a menudo más eficaces y sostenibles que las obras de ingeniería tradicionales para reducir el riesgo de inundación y mejorar la calidad del agua.
7.5. Adaptación al cambio climático
Las proyecciones climáticas para España anuncian una mayor irregularidad: sequías más largas e intensas y episodios de lluvia más violentos y concentrados. Adaptarse a este nuevo escenario es el gran reto. Esto implica diversificar las fuentes de agua (dando más peso a la reutilización y la desalación), mejorar radicalmente la eficiencia en el uso del agua, proteger y restaurar nuestros ríos y acuíferos y, sobre todo, realizar una ordenación del territorio inteligente que respete los espacios fluviales.
Glosario
-
Acuífero
-
Una formación geológica subterránea, compuesta por rocas porosas o fisuradas, que permite el almacenamiento y la circulación de agua. Funciona como un embalse subterráneo natural.
Ejemplo en España: El Acuífero 23, en La Mancha, es uno de los más extensos e importantes, fundamental para el ecosistema de las Tablas de Daimiel. Los acuíferos costeros del Mediterráneo son vitales para el regadío y el turismo, pero están amenazados por la sobreexplotación. [Volver al texto] -
Avenida / Crecida
-
Un aumento muy rápido y significativo del caudal de un río, que provoca que el nivel del agua suba por encima de lo habitual. Es el fenómeno que, al desbordarse el cauce, puede causar una inundación.
Ejemplo en España: Son muy características de los ríos de la vertiente mediterránea tras una DANA, como las que afectan periódicamente a la Comunidad Valenciana o Murcia. [Volver al texto] -
Caudal ecológico
-
El caudal mínimo de agua que, por ley, debe mantenerse en un río para conservar en buen estado los ecosistemas fluviales y la vida que albergan (peces, vegetación de ribera, etc.). Es, por así decirlo, la cantidad de agua que se reserva para la "salud" del río antes de destinarla a usos humanos. [Volver al texto]
-
Cuenca hidrográfica
-
La totalidad del territorio cuyas aguas superficiales (de lluvia, deshielo, etc.) vierten a un mismo río principal y a sus afluentes. Funciona como un gran embudo natural; todas las gotas que caen dentro de sus límites acaban en el mismo punto de salida o desembocadura.
Ejemplo en Castilla y León: La cuenca del Duero abarca casi toda la comunidad, recogiendo las aguas de ríos como el Pisuerga, el Esla, el Tormes o el Adaja. [Volver al texto] -
DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos)
-
También conocida popularmente como "gota fría", es un fenómeno meteorológico que se produce cuando una masa de aire frío se desprende de la circulación general en altura y queda aislada sobre una zona. Si coincide con un mar cálido, como el Mediterráneo en otoño, puede provocar lluvias extremadamente intensas y torrenciales, dando lugar a inundaciones catastróficas. [Volver al texto]
-
Demarcación hidrográfica
-
Unidad territorial para la gestión del agua. Sus límites no son políticos (provincias o comunidades autónomas), sino naturales: los de una o varias cuencas hidrográficas. En España, cada demarcación tiene su propio Plan Hidrológico.
Ejemplo: La Demarcación Hidrográfica del Duero, gestionada por su Confederación Hidrográfica, que planifica el uso del agua en toda la cuenca. [Volver al texto] -
Desalación (o desalinización)
-
Proceso industrial mediante el cual se elimina la sal del agua de mar o de aguas salobres para convertirlas en agua dulce apta para el consumo humano, agrícola o industrial.
Ejemplo en España: Es una tecnología fundamental en las Islas Canarias, las Baleares y en todo el litoral sureste (Murcia, Alicante, Almería) para garantizar el suministro. [Volver al texto] -
Directiva Marco del Agua (DMA)
-
La principal ley de aguas de la Unión Europea. Su objetivo final es que todas las masas de agua (ríos, lagos, acuíferos) alcancen un "buen estado ecológico y químico". Obliga a gestionar el agua por cuencas (demarcaciones) y a elaborar Planes Hidrológicos. [Volver al texto]
-
Divisoria de aguas
-
Línea imaginaria que une los puntos de mayor altitud de un terreno (cumbres de montañas, cordilleras) y que separa dos cuencas hidrográficas contiguas. El agua que cae a un lado de la divisoria irá a un río, y la que cae al otro, a un río diferente.
Ejemplo en España: El Sistema Ibérico actúa como una gran divisoria de aguas entre la vertiente atlántica (nacen afluentes del Duero y del Tajo) y la vertiente mediterránea (nacen el Ebro, el Júcar y el Turia). [Volver al texto] -
Escorrentía
-
Parte del agua de la precipitación que no se infiltra en el terreno ni se evapora, sino que fluye por la superficie hasta incorporarse a la red fluvial. Es mayor en terrenos impermeables y con fuertes pendientes. [Volver al texto]
-
Estiaje
-
Período durante el cual el caudal de un río alcanza su nivel más bajo. En los climas de España, suele coincidir con el verano debido a la escasez de lluvias y a la alta evaporación. [Volver al texto]
-
Exorreico
-
Se dice del sistema de drenaje de un territorio cuyas aguas fluyen y desembocan en el mar o en un océano. La mayor parte de la Península Ibérica tiene un drenaje exorreico. [Volver al texto]
-
Infraestructura gris
-
Conjunto de obras de ingeniería civil tradicionales, construidas con materiales como el hormigón, para la gestión del agua. Incluye presas, canales, diques de contención, etc. [Volver al texto]
-
Intrusión salina
-
Penetración de agua de mar en los acuíferos de agua dulce situados en zonas costeras. Ocurre cuando se extrae del acuífero más agua de la que se recarga de forma natural, bajando la presión del agua dulce y permitiendo el avance del agua salada, que lo contamina. [Volver al texto]
-
Laminar crecidas
-
Una de las funciones principales de un embalse. Consiste en almacenar el volumen de agua correspondiente al pico de una avenida o crecida para después soltarlo de forma controlada y gradual, reduciendo así el riesgo de inundaciones aguas abajo. [Volver al texto]
-
Permeable / Impermeable
-
Característica de una roca o suelo según su capacidad para dejar pasar el agua a través de sus poros o grietas. Una roca permeable (ej. caliza, arena) permite la infiltración y la formación de acuíferos. Una roca impermeable (ej. arcilla, granito, pizarra) no deja pasar el agua, favoreciendo la escorrentía superficial. [Volver al texto]
-
Rambla
-
Cauce fluvial característico de zonas semiáridas, como el sureste español, que permanece seco la mayor parte del año y solo lleva agua, a menudo de forma violenta y torrencial, después de episodios de lluvias intensas. [Volver al texto]
-
Régimen fluvial
-
El comportamiento o patrón de variación del caudal de un río a lo largo del año. Depende principalmente del clima y del relieve. Los principales tipos en España son el régimen pluvial (depende de las lluvias) y el régimen nival (depende del deshielo), así como sus combinaciones (nivo-pluvial o pluvio-nival). [Volver al texto]
-
Restauración fluvial
-
Conjunto de acciones destinadas a devolver a un río o a un tramo de este sus condiciones naturales y su funcionalidad ecológica, que habían sido alteradas por la acción humana (canalizaciones, presas, extracción de áridos, etc.). [Volver al texto]
-
Reutilización de aguas
-
Proceso por el cual las aguas residuales, una vez tratadas y depuradas en una estación depuradora (EDAR), se someten a un tratamiento adicional para poder ser utilizadas de nuevo en usos que no requieren calidad de agua potable, como el riego agrícola, el baldeo de calles o el riego de jardines. [Volver al texto]
-
Ría
-
Forma de desembocadura de un río en la que el mar inunda el último tramo del valle fluvial. Son muy características de la costa gallega y cantábrica.
Ejemplo en España: Las Rías Baixas y Altas en Galicia (Ría de Vigo, Ría de Arousa) o la Ría de Bilbao en el País Vasco. [Volver al texto] -
Sobreexplotación
-
Extracción de agua de un acuífero a un ritmo superior al de su recarga natural. Provoca el descenso continuado del nivel del agua subterránea y puede llevar al agotamiento del acuífero o a su salinización en zonas costeras. [Volver al texto]
-
Soluciones basadas en la naturaleza
-
Estrategias que utilizan los propios procesos de los ecosistemas para resolver problemas como las inundaciones o la contaminación. En lugar de construir un muro de hormigón (infraestructura gris), se restaura una llanura de inundación para que el río se expansione de forma natural y segura. [Volver al texto]
-
Torrencialidad
-
Característica de los cursos de agua (especialmente ríos y ramblas mediterráneas) que presentan una respuesta muy violenta y concentrada en el tiempo ante un episodio de lluvia intensa, provocando crecidas súbitas y de gran poder destructivo. [Volver al texto]
-
Trasvase
-
Obra de ingeniería hidráulica de gran envergadura que consiste en transferir agua de una cuenca hidrográfica a otra que presenta déficit de recursos.
Ejemplo en España: El trasvase Tajo-Segura, que transporta agua desde los embalses de Entrepeñas y Buendía (cuenca del Tajo) hasta la cuenca del río Segura. [Volver al texto] -
Vertiente hidrográfica
-
El conjunto de todas las cuencas hidrográficas cuyos ríos desembocan en un mismo mar u océano.
Ejemplo en España: La vertiente Atlántica, que agrupa las cuencas del Miño, Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, entre otras. [Volver al texto]
- Visitado 19 veces